Narrativa
LUIS ALBERTO LOZANO (Argentina)
|
|
| Sitio desarrollado por SISIB | |

Narrativa
LUIS ALBERTO LOZANO (Argentina)
LLOVERÁ SOBRE NOSOTROS (fragmento)
Por último la tierra
endulzará con tus huesos y los míos,
lloverá sobre nosotros
y sobre la faz de lo innumerable.DANIEL CALABRESE
... y, además, como ya fue escrito,
lloverá siempre.JUAN CARLOS ONETTI
1
Cencio pudo haber llegado de madrugada al pueblo y tal vez haya compuesto cada movimiento de su cuerpo –el primer vistazo, un gesto, el principio nocturnal de su camino– con la vanidad del forastero. Si llegó de noche, si en verdad lo trajo el tren de la madrugada, entonces su figura emergió de la oscuridad en los confines del andén, a la altura del cartel donde ya no consta, entero, el largo nombre del sitio sino un desorden de letras blancas que nada dice. Desde allí avanzó (es fácil imaginarlo) sobre el escaso pedregullo, rezagado entre los pocos que bajaron del último coche, solo y en silencio, dos veces difuso bajo la lluvia y la luz amarilla de las lámparas hacia la doble puerta verde de entrada a la estación. Lo abrigaba un sobretodo de paño y en su cabeza una gorra con visera le ceñía el pelo crespo. Traía un bolso y fumaba. A la vista de los otros, esa noche, no ha sido más que una confundible mancha negra que se alejó hacia el sur, hacia el lado del puente, buscando amparo del aguacero contra el viento de la madrugada.
Villalba, en cambio, que acaba de iniciarse en un bostezo prolongado, firme, estuvo y va a estar siempre compuesto en sombras por las cuatro falsas velas de la sala principal o por el tubo blanco de la cocina, por la posible claridad de la ventana o por los reflejos que originen cada una de las luces que, con el paso de las horas, habrán de sucederse en el entorno casi sin variantes (pero como si lo cercaran, las luces, como delimitando para él un marco que él ignora) del recinto que lo cobija. Hay en sus ojos el matiz que asumiría el desgano en un hombre sin certidumbres, sin embargo más abajo sus labios se inmovilizan en una mueca permanente que no termina de completar, nunca, la mínima forma tonta, repetida o de costumbre de un gesto descifrable. Se ha cruzado de piernas, ha construido con delicadeza –con lentitud exacerbada– el ejercicio de flexionar su pierna izquierda, contraer su pierna derecha y dejar luego abandonadas, por fin, sus manos en el regazo como a la espera de una señal del otro, de Cencio, que ha observado la mutación de la sombra de Villalba desde la cercanía del fuego, al otro lado de la sala, desde un punto que, mirado desde la puerta, superpone las figuras de la enorme cruz del fondo a la del féretro de aristas duras, de engañoso pino teñido, que alejado del calor de las leñas torna rojiza la penumbra del recinto.
La soledad en que se hallan no supone para Cencio más que una prolongación azarosa, alguna forma de continuidad reducida a lo posible, un discreto adelanto de a dónde va su vida luego del último viaje ese lugar. Villalba, para Cencio, tiene el desconocimiento necesario como para hacer soportable esa compañía eventual, tan de ocasión que roza con la soledad, tan intrascendente que ha deslizado los últimos minutos de su vida, la de Cencio, hacia la comodidad de no tener que ser un hombre determinado sino apenas el otro en la sala junto al muerto. Por eso casi no han dialogado desde el momento en que Cencio se asomó a la claridad del portón (hace de esto más de media hora) para comprobar si era cierto lo que suponía y halló la mirada casi neutra de Villalba, su silencio displicente desde uno de los rincones. A la pregunta de si era familiar del muerto, Cencio respondió que no, que sólo pasaba y que no tenía dónde guarecerse de la lluvia. Sin embargo no hubo reproche en Villalba, no había habido ofensa en las palabras de Cencio. Fue aceptado como un elemento más de la mala noche, no demasiado distinto de la lluvia, del frío o del mismo muerto –esto Cencio lo desconocía– al que aún no habían hallado un nombre.
Entonces: hacia la izquierda (siempre mirando desde la entrada), cerca de la estufa a leña, desde hace media hora, en ese lugar porque es lo único que ha hallado para protegerse de la lluvia, sin haber manifestado siquiera su nombre aún, Cencio; hacia la derecha, cerca del rincón donde los plásticos oscuros de los asientos tienden a superponerse, donde ya casi la luz de las falsas velas no llega, a punto de dormirse y desinteresado, Villalba. Entre ambos el féretro, los cuatro enormes candelabros y la cruz, sobre la pared del fondo. Afuera (difícil decir que también adentro, porque la desidia de ambos prescinde hasta de una noción del tiempo) son las tres de la mañana, hace horas que la lluvia anega calles, el viento ya ha quebrado dos ramas en la cuadra y el frío permanece adherido a los vidrios del portón como una opacidad que ninguno de los hombres mira.
La primera media hora ha estado signada por un error de apreciación de Cencio: todo el tiempo ha creído que acompaña el duelo de Villalba, o que de alguna forma su presencia hace menos evidente el vacío de la sala (como si alejara, nada más que con la sencillez de estar allí sentado –aunque ajeno, abandonado a la morosidad del tiempo– el inabordable dolor de estar asistiendo a una pérdida, a la muerte). Cuando reconoce en su garganta, en el ansia furtiva que le atraviesa el cuerpo, la necesidad de encender un cigarrillo, razona que desde que entró ha querido fraccionar el tiempo en lo que va de un deseo de fumar a otro, regulares segmentos en los que ha desdoblado su represión porque la escena en la que se ha introducido se le ocurre inamovible: el ruido de la lluvia, la luz débil de las lamparitas, el silencio de Villalba tras el féretro sin tapa, el temblor rojizo con que el fuego parece fijar un sitio para cada cosa. Al decidirse, esta vez sí, a encender un cigarrillo, primero muestra el paquete detenidamente, en una demora que propicia cualquier advertencia de Villalba, alguna negación, un impedimento; pero Villalba apenas ha reparado en él y luego, elevando un poco su mentón redondo, con un rápido, débil pliegue de su cuello hacia atrás acaba de indicarle una dirección que lleva la vista de Cencio hasta cerca de la estufa, a un lado de las cortinas, donde al cabo de un segundo, entre las distintas formas de la penumbra, descubre un cenicero de metal pintado. Hay entre los dos hombres, ahora, al momento en que el más flaco, Cencio, se para a acercar el cenicero, una diferencia que excede la de sus cuerpos, sus ropas o sus distintos modos de estar quietos: ha surgido entre ellos, ya, el aire de propiedad que hay en la aparente inacción de Villalba. Han sido suficientes los instantes en que pudo permitir o no que Cencio fumara para que algo quedara establecido: Villalba ya estaba, Cencio ha dado con él como con el viento y el agua antes, al bajar del tren; para Villalba no hay un inicio, es el otro el que ha aparecido de madrugada, el que ha arrimado su cuerpo al calor del fuego al entrar. Villalba sólo ha administrado, desde su silla, quieto, una fácil, sutil o indiferente condescendencia.
Por eso cuando Villalba alza su cuerpo de la silla, silencioso, provocando apenas un crujir de las maderas que se pierde rápido, mínimo, bajo el ruido de la lluvia sobre el techo, Cencio –tras descubrirle el perfil de rombo (la cabeza pequeña, el pelo gris y casi hasta los hombros, primero, luego el gradual ensanchamiento hasta el vientre que le abre el saco azul, por fin los pantalones que se reducen hacia abajo hasta el par de zapatillas negras)– busca en sus movimientos algún gesto que lo empariente con el muerto o que, al menos, signifique una posición, un vínculo, algo que le ayude a relacionar ese cuerpo obeso, ese rostro desaprensivo, con el cuerpo que hay dentro del cajón. Sin embargo sólo percibe la dificultad en la sucesión de pasos que da Villalba sobre las baldosas frías, el balanceo fatigoso y la suave inclinación hacia atrás, con los brazos que van después, al mismo ritmo pero invertido, que las anchas piernas del pantalón gris (y debe haber, también, pero esto Cencio lo imagina, una respiración agitada, un aire escaso que sube y baja por su cuello, del pecho a la nariz y a la boca entreabierta, que le da sonido a la figura).
Cuando queda solo en la sala algo anima a Cencio a recoger la gorra que ha dejado junto al fuego; pero antes, más distendido, pasa sus manos con fuerza por el cabello mojado y las junta atrás, sobre su nuca, en una breve cola oscura que contiene el poco de agua que aún persiste en su cabeza; entonces toma la cola entre el índice y el pulgar de su mano derecha y al apretar comienza a sentir las gotas frías que bajan por el cuello hacia la ruta adivinable: entre la piel y la camisa, por el centro de la espalda. Está parado frente a la estufa, ahora sí, las manos atrás, la gorra apenas inclinada hacia la izquierda, el peso de su cuerpo soliviado en las dos piernas, con la seguridad de haber sabido construir una apariencia de desinterés, de naturalidad en la postura, con la certeza de que ante el eventual regreso de Villalba él ya ha obrado el engaño.
Pero la figura de Villalba que él ha visto perderse tras la puerta, no regresa. En cambio ha comenzado a sonar alguna radio. Primero una descarga que no deja reconocer la música que hay detrás y luego, por un momento, la voz de un cantor de tangos que emprende una escala baja que no llega a concluir porque la cubre otra descarga. Entonces Cencio se acerca a la pequeña puerta y queda frente a Villalba, que en el fondo del pasillo, enmarcado por los azulejos de la cocina, alza una taza humeante hacia él. Tras la taza, en la misma línea de su mirada, la boca franca se abre con ingenuidad y esa boca, para Cencio, que la observa mudo, despoja al hombre de cualquier expresión mezquina. En ese momento, sobre ellos, un relámpago ilumina el cielo y su luz entra, celeste, por el portón y por la ventana, a espaldas de Cencio y frente a Villalba (la redondez de su figura se aclara, dispareja, excesiva en la pequeñez de la cocina). La radio vuelve a hacer ruido y Villalba la apaga de un manotazo. Enseguida llega el trueno, prolongado, que se deja oír cada vez más sordo hasta desaparecer afuera tras la constante del viento entre las plantas, la lluvia contra el techo, todo lo que para Cencio, antes, ha parecido ser la calma.
Cuando Villalba comienza a hablar las palabras que llegan a Cencio vienen sostenidas en un silbido agudo. Dicen las palabras que el que habla es Villalba, y que no sabe quién es la muerta, y que él, Villalba, está ahí trabajando, porque es empleado municipal y porque cuando buscaron a alguien que cubriera el velatorio él dijo que con gusto porque la hora extra vale doble. Al final Cencio oye que le preguntan por su nombre. Busca formas de contar quién es, pero sólo halla su apellido y su condición de forastero, así que eso es lo que dice. El otro no parece necesitar más, tampoco, para ofrecerle asiento, café, el comentario de la lluvia y la promesa de que si el agua no cesa, no importa, porque hay bebida, barajas, y –si Cencio quiere– truco.
Eso es todo y lo primero que se han dicho. Luego Villalba –sin dejar de mirar hacia la mesa, pero sin ver, con los ojos demasiado abiertos y su rostro vacío– comienza a decir que a la tarde una mujer ha estado en el despacho del intendente y que al salir de la municipalidad ha caído muerta en la plaza, entre la fuente y el monumento a la madre, de un ataque al corazón. Señala con un cabezazo hacia donde está el ataúd como si indicara las referencias o las pruebas de lo que está diciendo; y hace la salvedad: es lo que le han dicho (lo afirma con su mano derecha en alto, a la altura del hombro, la palma abierta hacia el lugar donde la hornalla de la cocina continúa encendida). Cencio mira hacia el ataúd como si fuera a percibir la variación de algo, como si creyera que algo puede sorprenderlo. Si se los observa bien (aunque menos Villalba que Cencio) ambos parecen moverse o actuar para el otro, empeñados en el trabajo de demostrar que aún les es posible comunicarse.
Luego Villalba se pone de pie y dice que a la nochecita le han llamado al corralón para ofrecerle que acompañe al muerto a cambio de hora extra doble, hasta que todo termine. Dice que aceptó y que a la noche, temprano, estuvo Báez, el de la funeraria, con papeles y preguntas, pero que todavía no sabían (y que aún no lo saben, porque sino habrían puesto las letras en el cartelito de la entrada) el verdadero nombre de la muerta.
Cencio oye y puede sentirse ajeno a cualquier cosa que ocurra, a toda historia que se le cuente. Sólo cabe en él el deseo de ducharse y oler a limpio y de acostarse, desguarnecido, en un lugar donde cada movimiento suyo sea un gesto natural. Del rostro de Villalba ha extraído la sospecha de que las motivaciones de un hombre son nudos invisibles; puede ver la trama que componen tras el discurso quebrado, repetido, del que tiene enfrente; puede estar seguro –se anima– de que esa trama arroja al que la observe sólo al equívoco o a la indiferencia.
Villalba, que ignora la mirada de Cencio, está ocupado en lavar la taza y vuelve a dejarla con cuidado sobre un trapo en la mesada diminuta; luego casi se apoya en la pared, arrastra su cuerpo hasta la sala principal y desde allí pregunta a Cencio si no tiene frío, si no le parece buena idea arrimar dos sillas a la estufa. Habla entre toses, como agitado sin medida tras recorrer la breve distancia que hay entre el lugar que ha abandonado y ése.
Al cabo de unos minutos puede vérselos sentados frente al fuego, quieto Cencio y Villalba hurgando en un bolsillo de su saco. Al fin Villalba muestra una hoja arrancada de un cuaderno donde una sucesión desprolija de líneas manuscritas no respeta los renglones tenues y grises que atraviesan el papel. Dice a Cencio que antes de que él llegara ha estado haciendo una lista de nombres porque en algún momento se va a develar quién es esa mujer que está muerta; entonces –esto acaba de sucederle– se le ocurre proponer que haga cada uno una lista para que, cuando la identidad de la muerta se sepa, el que haya hecho la lista que más arriba incluya el nombre verdadero, gane.
Cencio pregunta que gane qué; a lo que Villalba responde con un levantamiento de hombros que no sabe, que cualquier cosa –dice enseguida–, que por ejemplo las facturas de la mañana.
El ataúd ha quedado a un lado de los dos hombres, el reflejo de las llamas compone líneas rojas en el lustre de los bordes. Del crucifijo sólo se ve una curiosa combinación de sombras y colores que deforman la expresión de Cristo hasta volverlo un rostro indiferente, donde la imposible ausencia de dolor parece haberse figurado de la nada.
Así están hasta las cuatro de la mañana. Cada uno tiene un papel en sus rodillas y un lápiz en una mano (en la derecha Cencio, en la izquierda Villalba). Han hecho, cada uno, una larga lista de nombres y acaban de cotejar –recién, cuando Villalba ha hablado de la hora como si a alguno de los dos le importara– si son muchos los nombres repetidos. Cencio comienza a leer en voz alta y por un momento a ambos esa irrupción de la voz en la sala les suena extraña, como si la escena que componen desde hace un rato fuera naturalmente silenciosa. La voz de Villalba, por ejemplo, cuando le responde, ha alterado para siempre el goteo que Cencio oye en algún rincón que no individualiza. Han sido más de treinta los clac metálicos que ha contado desde que comenzó a escribir. Ha aprendido a esperarlos y a acompañar con un toque suave de su pie derecho contra la silla cada instante en que la gota, en algún lugar que ignora, se ha estrellado contra el piso. Los oyó tras los nombres que se le ocurrieron al azar y que fue agregando a la lista, sin ilación, sin dudas, sin un sentido que no halló ni halla, tampoco, cuando al terminar intenta rastrear alguna lógica, asociaciones o razón para lo que acababa de hacer sin entusiasmo. Villalba, en cambio, parece satisfecho con lo que ha escrito. Ha señalado, ahora, elevando un dedo de una mano cada vez, los nombres que Cencio ha leído y que él ha encontrado en su lista. Son siete, comunes y vulgares.
Cencio dice, entonces, "coincidencia", pero distraído, porque en realidad está observando otra vez la sala con su cuerpo dado vuelta hacia el cajón. Hay todo un rato en que Cencio no se mueve y en el que Villalba acomoda su cuerpo a la silla escasa, dos veces, hasta que por fin comienza a entrecerrar los ojos y deja caer sus brazos a los costados. Los pies casi se tocan muy cerca de la estufa y de a poco (pero esto Cencio no puede verlo, porque mira hacia el otro lado) sus rodillas comienzan a separarse, lentamente, hasta una posición que convierte a Villalba en un hombre sentado, pero dormido. La cabeza le cae sobre el pecho y del pecho al entrepierna hay una sola línea que primero es casi recta (compuesta por la cima verde oscura del pulóver) y luego una abrupta curva que desciende hasta el cinturón, que apenas se ve. El saco cae por ambos lados hasta bastante más abajo de las manos, el pelo casi le cubre la cara y el lápiz que ha dejado sobre su vientre le sube y le baja cada vez que Villalba aspira por la boca un poco del aire tibio de la sala y lo devuelve enseguida, después, entre un ruido áspero pero sereno, trabajosamente, cálido y viciado, a la cercanía de la estufa.
Eso es lo que halla Cencio cuando vuelve a girar su cuerpo hacia delante y ve a Villalba frente al fuego. Le observa la mueca de sonrisa boba en el poco rostro visible y por un instante se le ocurre que tiene frente a sí un hombre bueno y desprotegido. Se detiene en el regular deslizamiento, en el repetido vaivén del lápiz sobre el vientre de Villalba y sabe que en pocos segundos más ese lápiz habrá de caer al piso. Podría evitarlo con sólo extender su brazo, pero el desmedido empeño en el sigilo termina por retrasarlo y para cuando la punta de sus dedos se acercan a la delgada madera azul, el hombre dormido suspira hondamente y abre los ojos a la luz, y lo mira. Cencio se paraliza, mantiene su cuerpo inclinado hacia el vientre de Villalba y luego, al fin, toma el lápiz con delicadeza más como un gesto de explicación que como un intento de evitar la caída. Villalba se incorpora a medias en la silla y tras un bostezo sonríe un poco. Dice que si lo encuentran dormido tendrá problemas, que no abandonar la sala y no dormirse son las únicas indicaciones que le han dado por la tarde, cuando le llamaron al corralón. Cencio asiente con la esperanza de que el suave movimiento de su cabeza, la seriedad de su rostro, la compostura que vuelve a armar en su lugar, basten a su intención de parecer comprensivo; pero las próximas palabras del otro vuelven a desubicarlo: Villalba acaba de preguntarle si no le gustaría acompañarlo en un truco, sólo por pasar el rato, sin jugar por nada, y ha lamentado, también, con un chasquido de su lengua, con un breve sonido húmedo de lástima, que en la cocina haga tanto frío; así que antes de que Cencio pueda responder algo, Villalba se incorpora, arrastra la silla hasta el otro lado del féretro y desde allí lo invita a acercarse. Cencio apenas quiere preguntar si a él, a Villalba, le parece bien, en todo caso, jugar en un lugar así, si en esas circunstancias, si no será un problema en el caso de que, por ejemplo, aparezca gente de la municipalidad; pero calla. El otro ha extraído un mazo de naipes del bolsillo de su saco y lo baraja sin destreza, torpe, casi perdidas las cartulinas en las manos gordas. Le pide que traiga papel para anotar y en ese momento Cencio cae en la cuenta de que lo que está viendo es la primera imagen de Villalba movido en su ánimo por alguna cosa, obedeciendo a un propósito, la primera vez que ese hombre gordo, pesado y displicente, parece interesado en los siguientes minutos de su vida.
Afuera la lluvia no se ha vuelto más ligera ni el viento ha dejado de sonar bajo la puerta, tras la ventana, en las ramas de los árboles, en todo ese pueblo que Cencio, aún, no ha recorrido. Con Villalba al otro lado del cajón, barajando las cartas, y por detrás el fuego (que ha calentado demasiado la tela de su pantalón) Cencio enciende otro cigarrillo y comienza a acercarse despacio al lugar que se le ha dispuesto. Mirado de frente le toca, a la izquierda del ataúd, una silla de caños negros y cuerina roja, similar a la de Villalba; pero no es eso lo que está mal, sino la forma rara que componen esa silla y el ataúd enfrentados en el centro de la sala (sin contar a Villalba, con quien pronto construirá una simetría, del otro lado del cajón) contra el fondo del crucifijo. Sabe que se está acercando a la muerta por primera vez, que por alguna razón que desconoce jamás, desde que entró, ha traspuesto el límite de las seis o siete hileras de baldosas que cercan el ataúd. Así que al principio, cuando mira hacia el cajón, sólo ve la mortaja blanca y la palidez de las manos de la muerta que se enciman sobre el vientre; luego, más abajo, encuentra la suave prominencia de la tela sobre los pies y observa que desde ese punto, desde los pies, hasta la madera que une los dos lados del féretro, hay un breve espacio de tela blanca y plegada que la escasa estatura de la mujer ha hecho innecesaria. Pero cuando vuelve su vista atrás, cuando recorre hacia arriba la reducida extensión de la muerta y le mira el rostro, Cencio se pone de pie, acerca su cabeza a la cara fría que asoma entre la mortaja blanca y arroja, sin pensarlo, el cigarrillo al suelo. Enseguida mira a Villalba, que está trazando en el papel las líneas que dividirán las cifras del juego cuando se empiece a anotar, y no sabe cómo decirle que ninguno de los nombres que ha apuntado antes, hace un momento, en la lista, es posible; que ninguno tiene sentido. Pero en cambio se sienta, mudo, en su lugar y espera las primeras cartas de Villalba. Después, antes que cualquier palabra del juego, antes que el desafío que arrojará enseguida en cuanto Villalba termine de acomodar las barajas en su mano, antes de jugar él mismo, Cencio, el primer naipe sobre los pliegues de la mortaja e iniciar, así, la predecible sucesión de dichos, números, aceptaciones y rechazos, Cencio le pide a Villalba que por favor anote en el primer lugar de su lista –en la de Cencio, en la que acaba de hacer él mismo hace un momento, frente al fuego– el nombre Angela como otro nuevo y breve (pero seguro y definitivo, aunque esto no lo dice) posible nombre para la muerta.
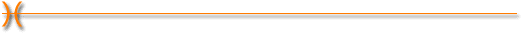
Sitio desarrollado por SISIB