
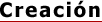
CUATRO
POETAS DEL PERÚ
volver
| siguiente
RENATO
SANDOVAL
NOSTOS
Porque he visto
en tus ojos el collar del tiempo
agitándose compacto en la sustancia febril de la memoria,
un día en que el beneficio de la duda me importaba tanto
como al pez su precio reducido ya en el supermercado,
y las gotas de lluvia preocupadas seriamente por caer
contra ventanales aherrumbrados por la tardía visión de
la tristeza,
como si la luz de la distancia en ruinas
fuera el amor y los festejos arrullándonos el pan nefando y el
negro corazón.
He oído el murmullo del humano con la cantilena atragantada a
medio paso,
esófago sin piel surcado por el llanto,
mar de mármol serruchándonos el hueso insigne del deseo;
y yo sin cáliz en las manos, con los pies airados
y los chanclos que exhaustos besan sus espinas medianeras,
pues el sol se pone en los intersticios de mis dedos
y la sangre es el copo de luz que con su aguaje
cubre el foso donde habitan el pasmo
y el pensamiento coronado por la baba cruel de la caléndula.

Y en las grupas
del caballo-trípode
llevo el botín que en los bancos de arena exhumara,
a horcajadas pensando el dolor de los campos sin gleba
y el aroma posible de frigios bosques infernales;
porque es ésta la mujer que quise sorber de a pocos
en los tiempos de esputo y escasez, la misma
de la cascada cruzando el promontorio azul que se divisa en la explanada.
Oscuro era su aliento cuando al despertar
nadie sino yo veía el hilillo de larvas descender coquetamente
por la comisura de sus labios, y allí estaba yo
con la bragueta en cierne y la madurez del pimpollo a cada lado del
abrojo;
y era la cena prometida de la infancia, el manjar deglutido
con el menaje de mi lengua serpentina, oso goloso,
oso meloso, oso baboso de un alma que a sí misma se lame y regurgita.

Era la noche de
las formas boreales danzando al compás de los helechos
sobre el cuerpo retráctil de la bella, tan de pronto mía
cuando empezaba a aullar nueva alborada.
Si ella supiera del sabor gentil de su cuerpo yerto... Madre
lo decía con sus manos sumergidas en el cuáquer de los
lonches nunca persignados
porque su palabra era verdad que yo, feliz,
engullía y devoraba devotamente con mis fauces, hostias
sus dedos de masa y de mampostería a diario horneándose
el albo corazón.
Sí que has sido siempre blanca, si material harina que apanó
todos mis huesos,
tú que sabes quién es la que hoy me roe el paso,
la que en el don me extirpa el aire, la luz, el arduo círculo
del deseo.
Sabio tu aliento tornasol sobre esta frente que desde siempre te imagina,
porque en tu sangre, a diferencia de la mía, no habita
ni la inquina ni la melancolía embadurnada con colesterol;
ante ti todo el espacio y el parvo tiempo se prosternan,
saben que en tu dolor, madre, trepida la brizna turbia del origen,
porque soy de ti aun si abjuro de tu germen, ése que apaciento
en la pus renegando de mi pecho, abrazando las llamas de mi hogar.

Y vuelvo el rostro
y estoy en la ventana a los diez años,
apenas si hay lugar para algún sueño no surgido de pronto
en la mañana,
y otros hay que van y vienen a mi espalda, desde lejos
el sol ya no recuerda ese estío donde los espejos eran la noche
de los ojos,
y entonces yo te miro, madre, con los dos ojos tan altamente cantando
y elevo al cielo el gusto de saber que en mí mismo se fugan todas
las guaridas,
yo el celador, el policía de los grandes dones y de los sables
de espuma y palo
blandiendo una y otra vez el amor en los erales,
una y otra vez soy el ladrón, la presa, la lluvia prometida;
y es allí que surca al vuelo la piedra audaz, la espada canora,
y yo soy solamente asombro en su belleza de bala proyectándose
en sí misma;
miro ya sin ver su zarpazo en mi ojo de fruta, la pepa maldita
rodando al acaso, exánime, por la cuesta prohibida de la memoria.
A tientas voy ahora buscándolo entre las matas crecidas en el
rostro de mi hermano.
Y ahora mi patria es una nube donde todo es virtual y nunca cierto;
sueño y en el sueño Polifemo cuenta las ovejas, falsas
como el infinito, risueñas porque ellas saben que el vellocino
a nadie pertenece,
que hay otro sueño aún dormido después del mar,
y otro más en la cuenca hueca de mis ojos;
allí está el pozo de un sueño más perfecto,
indeclinable él,
fuente de las fuentes donde agonizan todos mis deseos,
porque soy el argonauta ciego en busca de ovejas despeñadas;
amo la piel curtida y el pellejo ensangrentado bajo las córneas,
ahora que llevo mi ojo en cabestrillo
y cuento con mis dedos el número ganador de la lotería.
¡Por fin, por fin gané mi patria sin destino, hacedor dinero
de la dicha!
Sí que estaban lejos la mujer de al lado, el aliento,
el gesto de la muerte que acunaba rabioso en mis rodillas.
Todo porque sí;
la razón nunca existió como patrón preponderante;
apenas si el rocío aprendía a rodar por las lúbricas
quebradas del mastuerzo
y el gallo primerizo afilaba su canto en otro matorral.

Otro día
vi las entrañas de una piedra, de excursión por un bravíoroquedal.
Era como si una niña me dijese cuéntame un cuento
y yo, desarmado, implorase a Andersen ayuda peregrina.
Pero allí al fondo estaba yo acuclillado, chupando el dedo de
la muerte,
mientras la savia de la piedra me circulaba en la vejiga
y una música de miel se dejaba oír en otras peñas
sepulcrales.
Yo sabía que uno mismo es un misterio
y que saber demasiado no era de ningún modo conveniente.
De manera que al primer descuido de la piedra me arranqué de
sus vísceras
y sin pensarlo dos veces puse pies en polvorosa.
Corrí, corrí y corrí hasta olvidarme de por qué
corría.
Al primer recodo me detuve, deposité en el suelo lo que atenazaba
con las manos,
y entonces me vi reptando sobre la arena, alto ya y primoroso,
con corbata y una flor sujetándome el pelo
y al parecer con un poema en los bolsillos.
Parecía un destino promisorio, qué párvulo ese
Homero, y qué bandido.
Reí y reí con lágrimas de intenso placer, y las
lágrimas formaron una nube
y la nube me impidió ver cómo una lagartija salía
de su escondrijo,
tragaba al niño en un instante y oronda se perdía por
donde vino.
No vi nada, pues.
¿Será por eso que dicen que ni el mar ni la muerte nunca
lloran?

Nadie dirá,
pues, que lo mío era la tierra consentida,
yo que de galopar entre los ríos sólo sabía historias
de abuela y de cordel;
y eso que ella nada decía, nunca:
los calveros de su voz en las florestas de silencio dormitaban en su
pecho,
nada en el mundo recordaba el contorno de sus manos coloreándome
los pies;
el frío era un sable de luz que vengativo mutilaba mis párvulos
dedos;
la nonna a su turno blandía los dientes desbocados
que nada decían,
sólo mil veces relumbraban encegueciendo al sable convicto
que a la postre caía rendido bajo mis uñas de plata.
Y allí estaba yo, plácido ante la mudez ancestral,
rígido por la muerte de una historia que jamás me fuera
contada,
pálido como el himen milenario de la abuela doncella
danzando en hinojos sobre la nieve ardida de mis párpados.
Naturalmente, ella moldeó a su antojo el barro de mis huesos;
será por eso que ahora me arrastro en los escombros
y mis manos son un grito retorcido hecho a su imagen y semejanza;
y es que no hay como la ganga del dolor ajeno cuando éste no
se escucha
porque es gentil, compacto, portátil y conveniente,
porque no ofende al minuto de placer ni al pan venido desde lejos
y que ahora genuflexo agoniza en la credenza.

Tantas veces me
he golpeado el pecho contra el pecho:
las olas inundaron las galeras de mi corazón y a barlovento
la música de un sicofante dolorosamente ha volcado su copa sobre
mí,
los márgenes a los que yo mismo me confinara
se han desbocado en la celda de la orca
y ahora todo es tan palmario y nítido en su declive y esplendor:
los peces retozan en mis narices
pero las medusas de a pocos se marchitan
cuando elevo los ojos al cielo para ver si hay un dios espiándome
de reojo.
Y en mí estoy, las córneas serenas ningún llanto
ya contienen,
si acaso un mar de fisuras y una gaviota dormida bajo la arena.
Sólo hoy las aves decidieron mermar las nubes con su vuelo,
la gran pregunta royendo sus alas no asciende más si no es en
picada.
Dulce hora esta nona del día cuando en la Pasión de un
náufrago
un somorgujo extravía su ruta y a mi brazo que escribe se allega;
el pico es rojo como la esperanza,
tiembla, castañea, ruge, se encabrita
y sólo calla al hundirse en mis venas buscando calor;
la sangre es el géiser de un dorado tormento, petróleo
de otrora,
hulla prehistórica manando a gritos de un deicida,
falla primordial donde reposan algas primigenias y helechos de otros
mares,
crótalo de angostas curvaturas danzando en el árbol de
la culpa sin perdón.
Si al menos mi sangre tiñese el mar con su desdicha...
qué consuelo de por vida, qué desastre de por muerte.
Dulce hora nona cuando doblan las campanas de la niebla,
una nota huida de un violado corazón
alza vuelo sobre el mar de azufre
y se hunde sin verdor ni melancolía.

A campo traviesa
he dejado atrás las playas
del tedio y la conciencia azotada por la duda,
no hay en mí estirpe a la que esta retirada represente,
ni a Ciro, emperador del desierto, ni a Artajerjes, rey de la mentira;
mi anábasis es la del viento expulsado de la patria del rencor
cuando al horizonte crujía la tormenta y las naves
del deseo su quilla frotaban contra los lomos de lúbricas ballenas;
entonces sí que la sangre tenía singladura y los galeotes
adornaban con petunias sus grilletes entonando una bravata al sol,
los tritones deslizábanse en el tobogán de los taludes
y en los colmillos de las morsas relucía el perfil de una quimera.
Como para festejamos con tanto emolumento
cuando en el oficio de la duda nos invade apenas la desidia
de existir, la molicie de ir perdiendo uno a uno los cabellos de la
mente,
cuando en los ojos se apea la mosca de los sueños
y allí empolla su morada.
Veo ahora el destiempo multiplicado al infinito,
caleidoscopio de la muerte en mis ocelos retratando su sonrisa,
triángulos de mofa sus labios al borde del perjurio
y melancolía rumiando a solas una estática pasión.
Las ventanas del crepúsculo se extienden a lo largo de la tarde
y apenas si enmarcan las dunas
con su tiempo de arena rebanándoles la piel. Grano a grano
deshojo el desierto que poco a poco bajo mis uñas se concentra,
golpe a golpe talla el viento los anillos de la muerte:
un acerado sol pendulará mañana más temprano
y mi cuello de fruta lo cantará de un solo tajo.

Otra
vez he vuelto a la playa de la fobia
donde el factor humano es el estigma de noches urgidas
por un diluvio de brazos y papel picado sobre el litoral.
A trasluz veo el tránsito suspendido de aves y cometas
y en la tarde sin amor y sin memoria
una vela de mármol se enciende apenas en mi terciado corazón.
Detrás del sol palpitan las islas del despojo,
nunca antes habían llegado mis naves a sus bordes prisioneros;
sus voces, antaño cercanas, contaban mi vida a los bufeos descarriados
que ahora huyen y siempre encallan más allá del mar.
En ese entonces yo creía que la distancia era una promesa
consentida por los espíritus del agua, la patria
tantas veces repudiada a cambio de algún incierto lodazal.
No sabía de la aspersión de los astros ni del paso pendular
de las mareas:
el mar era un muelle danzante a pico sobre el cielo polvoriento,
la réplica del día,
el nudo anónimo ajustándose a mi cuello
con una corbata de luz y el peso arrojado por la borda
hundiéndome consigo en su ruta iluminada hacia otro sol.
La verdad era salada en mis ojos, las arenas del adiós
en mis labios empollaban el polen que al garete pilotea;
el viaje, el viaje eterno por un instante detenido en el aliento de
las tunas
despierta a los sueños con el tumbo de las olas, suerte
arcana donde los vientos dormitan y los sabores se apacientan
cuando en la orilla retozan los cangrejos
y la arena, siempre abierta, cubre y cuartea
el rostro de la aurora.

El viaje, el viaje
hacia la sangre empozada en los remansos de la gloria,
tan perdida ya por el capitán intrépido que desde mi pecho
otea la otra margen:
el quepis arrugándome la frente, la insignia de huesos calcinados,
el maxilar retraído hacia el cóccix, el sacro pusilánime
de pronto alzado sobre el vómer con perfecta y celestial impudicia,
el fajín en ristre, la cartuchera armada de sopor y embriaguez,
las botas que bollaron con desprecio cuellos y manos de mil mujeres
sorbidas con rabia, ternura y tanto, tanto pavor,
la tierra sosteniendo las plantas de mis pies, ortigas giratorias
tentando suerte en la ruleta de la dicha:
qué fácil trastabillar a cada salto de los números,
qué angostura la de la cifra, qué emoción la del
milagro,
qué tormento el de la aguja marcando al cielo
y ver en él la fiel herida.
He inflamado el pecho con gallarda mente,
las dunas marinas se alinean sumisas a cada orden de mi voz,
los pescadores la ignoran y lerdas
desfilan sus lanchas con cansada indiferencia.
Los bronces se yerguen detrás de las zarzas
listos al fin para el gran estruendo,
el agua es gris y en el aire un cúmulo rojo se detiene sobre
mi cabeza;
verdes fueron las tierras de mi melancolía,
hoy el polvo las vela y el mar apenas si las resana.
El mundo es rancio y ruin como mi deseo:
llegada está la hora, braman los clarines,
las aves caen del cielo y un telón de sangre se cierne
sobre un sombrío y sonriente capitán.
Lima, enero 1996
volver
| siguiente
|

