
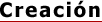
SUEÑOS
PARA CONTAR. CUENTOS PARA SOÑAR
Por
Josefina Plá
La
mano en la tierra
a
Carlos Zubizarreta
---------
La casa de
adobes se levanta cerca del río. Fue de las primeras en ofrecerse
tal lujo y en ella hubo de trabajar no poco Don Blas, que en aquellas
tierras nuevas tuvo como todos que sacar fuerzas de flaqueza, y hacer
muchas cosas que hacer no pensaba con sus manos hidalgas. Las gruesas
paredes, el techo de paja, mantienen un grato frescor aún en
los más tórridos días. Úrsula, la vieja
mujer india, ha regado el piso de tierra, ha esparcido por el suelo
ramitas de paraíso. Afuera, el sol abrillanta las hojas cimeras
de co-coteros y bananeros. Cuando Blas vuelve la cabeza sobre la almohada,
puede aún distinguir, entre los desgarrones del seto, un trozo
de algo onduloso y amarillo que resbala a lo lejos: es el río,
que viene crecido. De cuando en cuando, la isla náufraga de un
camalote pasa boyando. Con él navega el misterio de tierra adentro,
atado a veces con el nudo escamoso de una víbora.
---------
¡Cuántas
veces en aquellos cuarenta años ha pensado Blas de Lemos seguir
el camino que señalan unánimes los camalotes!... Pero
nunca se decidió a despegar los pies de esta tierra roja y cálida
que enceguece con resplandores y seduce con mansedumbres. Tierra tan
distinta de las secas y austeras donde él nació -¿cuánto
hace?... ¿Setenta, setenta y cinco años?... Ha perdido
un poco la cuenta, porque acá son otras las estrellas y rige
otro calendario de cosechas y desengaños. Aquella tierra, la
suya, era tierra adusta, avara de sonrisas, pero fecunda y cumplidora.
Ésta es pródiga y blanda al parecer, pero pura indisciplina...
Derribado en la cama, le resbalan a Blas ojos adentro las montañas
sequizas y descoloridas, los páramos grises, y también
los trigales interminables o los viñedos negreando su carga borracha
de azúcar. El recuerdo del mar le abre enseguida en el pecho
una ancha grieta azulverde y salada. Nunca más lo volverá
a ver: de ello está ahora seguro. Nunca más. Hace más
de cuarenta años que pisó estas riberas, hace dos que
está allí clavado en la yacija, paralela al río,
y con cada camalote que pasa boyando manda una saudade al mar lejano.
Al mar de su sed, que no sabe ya si es el mar azulsueño mediterráneo
o el mar verdefuria, loco de soledad, que sorteó en su remoto
viaje de venida. Qué lejos está todo eso. Qué engreimiento
el suyo, y cómo Dios usa a los hombres cuando ellos creen estar
usando su albedrío...
---------
Desde ayer
se siente peor. Por eso hizo avisar con Úrsula al franciscano
Fray Pérez.
---------
A los pies
de la cama, Úrsula acuclillada masca su tabaco. Sus movimientos
son mínimos y precisos. Hace menos ruido que la brisa en el pasto,
afuera. El typoi abierto a los costados deja ver por momento los pechos
de cobre, voluminosos y alargados como ciertos frutos nativos. ¿Cuántos
años tiene Úrsula?... ¿Cincuenta?... Quizá
menos. Doce tenía apenas cuando, mitad rijoso, mitad risueño,
la recibió de entre el rebaño núbil ofrecido por
un empenachado cacique como prenda de alianza y de unión. Est
vieja Úrsula, con una vejez que no se cuenta por sus propios
años sino por los de él, Don Blas, pero su pelo es ala
de îribú. En cambio él, Blas, tiene las sienes ralas,
y sobre la cabeza pequeña y hazañosa los cabellos aplastan
su lana blanquecina. Hace muchos años, muchos, los acariciaba
Doña Isabel, la joven esposa, casi una niña:
---------
-Son oro puro,
mi señor.
---------
(También
Úrsula le llama che caraí).
---------
Se mueve por
la pieza, tácita y lenta, cabello de îribú. En su
rostro de madera agrietada, aceitada, Blas identifica con sutil tristeza
las heces del dilatado exprimirse viril sobre el cauce impertérrito
de aquella sangre oscura. Su otra mujer india, María, era más
joven. Murió al dar a luz a Cecilia, su única hija, la
hija de su vejez. Úrsula en cambio le había dado seis
varones. Seis mancebos pujantes. ¿Mancebos? Hombres ya, alguno
encaneciendo, desparramados por villas y fuertes de frontera, hasta
el último, Diego, el más tierno. Él, Blas, no había
podido entenderse nunca del todo con ellos. Siempre se habían
entendido mejor con la madre. Aun sin hablarle, con sólo dejarse
servir por ella. Con ella conversaban a las veces en su lengua, de la
cual él, Blas de Lemos, no pudo nunca ahondar del todo los secretos.
Apenas erguidos sobre sus piernas, recién llegados a la vida
en la tierra aquella, ellos sabían de ella infinitas cosas que
para él, Blas de Lemos, serían siempre un arcano. Siempre
sintió junto a ellos, aún al tenerlos en sus rodillas,
que era el de esos seres por cuyas venas su sangre navegaba irremediable,
un mundo aparte en el cual él, Blas de Lemos, era el llamado
a aportar la simiente, desgastándose y empequeñeciéndose
en la diaria ofrenda, mientras la mujer la recogía silenciosa
creciendo con ella, para amamantar luego con sus senos oscuros y largos
a hijos que seguían siendo un poco color de la tierra, siempre
un poco extraños, siempre con un silencio reticente en el labio
túmido y un fulgor de conocimiento exclusivo en los ojos oscuros;
que cuando decían "oré"... trazaban en torno
de ellos mismos un círculo en el cual nadie, ni aún él,
el padre, el genitor, tenía cabida; un ámbito hecho de
selva y de misteriosos llamados girando en la luz taciturna de un planeta
de cobre, un mundo con el cual él nunca había acabado
de sentirse en lucha. Recordó a Diego, su ultimogénito
varón. El único que había sacado los ojos azules.
Blas lo ama-ba entre todos por eso, sin decírselo; aquel color
parecía aclarar un poco el camino entre sus almas... Diego, lejos
como todos...
---------
-¿Avisaste
al Padre Pérez, Úrsula?...
---------
-Avisé,
che caraí.
---------
Una voz, cerca,
oxea un bicho. La voz cantarina de Cecilia. Cecilia con su tez clara,
sus trenzas negras, sus ojos que si no fueran un poco altos parecerían
andaluces. Blas piensa en ella con ternura. Está prometida. La
desposará el joven Velazco, el hijo más joven de Pedro
Velazco, su viejo amigo hace poco difunto. Hela ahí en la puerta,
como empujada por la luz pródiga: Cecilia con sus typois limpios,
su flor en la trenza, sus diligentes pies descalzos.
---------
-¿Cómo
os sentís, señor padre?...
---------
El castellano
en sus labios tiene un acento deslizado y suave, algo así como
de otra provincia desconocida de Castilla. La muchacha se acuclilla
a la cabecera del padre, y sigue su trabajo en el bastidor, donde poco
a poco aparece un diseño semejante a una rueda de delicados rayos.
La aguja viene y va. De cuando en cuando una mano pequeña y morena
se posa en la frente de Blas. Las sombras se van recogiendo hacia el
pie del seto. El amarillo del río se disuelve en el diluvio solar.
De pronto una sombra alta obstruye el vano de la puerta. Cecilia se
levanta presurosa a su encuentro, besa la mano del enjuto y hosco fraile.
Luego se retira hacia los fondos de la casa, junto con Úrsula.
Solo Dios puede ser tercero en esta entrevista entre Blas de Lemos y
el confesor.
---------
Hace
rato se fue el franciscano, dejando tras sí la promesa de volver
con los Óleos, y un penoso surco de luz en la conciencia de Blas
de Lemos. Al interrogatorio escueto del Padre Pérez, sombras
hace tiempo aquietadas se han puesto de pie en su memoria, se mueven
sonámbulas a una luz sesgada, dura. Esa luz nueva pule, con claroscuro
de antiguo relieve, la imagen de Doña Isabel, la joven esposa,
casi una niña, abandonada en la casona castellana. Prometióse
muchas veces hacerla venir; nunca lo cumplió. Estaba encinta
cuando la dejó. Muy después supo que había dado
a luz un varón; que lo había llamado Blas, como el esposo
olvidadizo. El joven Blas -pero no; no sería ya un joven: un
hombre ya con la barba rubia quizá y los ojos azules- murió
en aquella batalla... ¿Cómo se llamaba? ah, sí,
Lepanto, donde dice que tanta honra alcanzaron las armas españolas...
Trata en vano de imaginarse al hijo que nunca vio... ¿Y ella,
Isabel? Hace años que nadie le dice ya nada de ella. Quizá
ha muerto ya. Quizá aún vive retirada en su casona, o
en un convento, como tantas otras esposas y novias abandonadas. Quiere
imaginarse a Isabel como ha de estar, si vive: vieja, achacosa: no puede.
La ve obstinadamente niña, rubia y grácil como una espiga.
Cuarenta y cinco años... Quién pensara que el tiempo podía
pasar tan de prisa. Quién pensara que aquellas cosas pudieran
quedar así tan lejos en las distancias del alma. Al fin y al
cabo no había sido un sueño triste; pero le gustaría
poder despertar...
---------
-¿Habéisme
dispuesto el coleto de piel hoy, Doña Isabel?... He de ir de
caza.
---------
-Dispuse,
mi señor. Y el tahalí nuevo, ensebado ha sido por Gonzalvico.
---------
Qué
lejos todo eso. Y qué de prisa pasó para él tan
largo camino; combatiendo de día, vigilando de noche, arcabuz
al brazo, cuando no sembrando semilla blanca en aquella corriente oscura
que la recibe impasible, aclarándose apenas, pero no en la mirada.
---------
-Acá
no va a venir mucha gente por ahora. Tierra pobre, Blas.
---------
-Sí,
Pedro. Vamos a estar muy solos.
---------
-Tendremos
que hacer nosotros la gente. A fuera de ijada...
---------
(Risas).
---------
Años
primeros agitados, llenos de peripecias. Años ricos de peligro
y pobres de provecho. Hubo de acompañar a Ayolas al Chaco. En
su lugar fue su amigo de infancia, Jerónimo Ortiz, el del perpetuo
buen humor, el de la guitarra siempre presta. No volvió. Él,
Blas, pudo haber sido encomendero: prefirió ser de los de arma
al brazo. Arriba con Irala, abajo con Cabeza de Vaca, de picada en picada
y de fundación en fundación. Y cuando quedó inútil
del brazo izquierdo, pasó a manejar la pluma. Había escrito
mucho. Memoriales y mensajes, pliegos que iban y venían por caminos
duendes, hoy abiertos, mañana comidos por la selva; o que dormían
meses un sueño de viento y sal en la cámara de algún
bergantín perdido entre cielo y mar rumbo a la patria... Y había
escrito también sus memorias. Escribió lo que hizo, y
también un poco lo que no pudo hacer en aquellas tierras mansas
y tenaces. Bajo la almohada guardaba el mazo de papeles. Parte de la
conversación con Fray Pérez, sobre ellos había
sido.
---------
-Aún
no decidí, Padre, qué hacer con ellos. Será cuando
vengáis a darme la Santa Unción. Si mi mano derecha señala
la almohada... tomadlos, Padre, tomadlos y quemadlos, porque será
que así lo he resuelto para mejor descanso de mi alma...
---------
-Se hará
como decís, hijo mío.
---------
Allí
bajo su almohada están y aún no sabe qué hará
con ellos "Centón de aventuras y crisol de desengaños
de un hidalgo en tierras de Indias" los intituló un poco
presuntuosamente. Hace rato no los relee, pero puede recordar párrafos
enteros.
---------
-... Son tierras
de un rico verdor; tan verde, que creerías guardaron para sí
todo el verdor que les falta a tus tierras castellanas. ---------
Y hay flores
y bestias extrañas, tal cual las debió ver nuestro padre
Adán al despertar crecido y sin remordimiento en aquella mañana
primera. Pero los crepúsculos rápidos y excesivamente
coloreados no conocen el ritmo lento y señorial de los cielos
nuestros y sus árboles enloquecidos como si se hubiesen hecho
yelmo de un pedazo de aurora, sólo son eso: flor: no portan fruto
que te alimente y satisfaga...
---------
-... Y las
abrazas, y no se te niegan nunca, ni conocen remilgo de dama consentida;
pero de sus brazos sales como hidrópico que ha bebido vaso tras
vaso sin conseguir calmar su sed. Y tu oído se secará
sin las palabras soñadas, y tu lengua querrá en vano entregar
su dulzura, pues no habrá vaso para ella...
(Isabel, Isabel!!...)
---------
-... Y llevan
en sus brazos a tus hijos hasta quebrarse la espalda, y los amamantan
hasta derrumbar toda gallardía. Y los podrías matar y
nada dirían, pero tú sientes que esos hijos que podrías
inmolar como Abraham al suyo, no son tuyos, porque al mirarlos hay en
sus ojos un pasadizo secreto por el cual se te escabullen, y van al
encuentro de sus madres en rincones sólo de ellos conocidos,
y nunca puedes alcanzarlos allí...
---------
-... Y les
mandas y te obedecen, los ojos bajos; en vano querrás hallarlos
en rebeldía; pero sus labios se aprietan sobre razones que nunca
podrás hacer tuyas y sus pies hilan caminos que tú nunca
podrás levantar. Y su obediencia te deja defraudado de amor,
y su silencio está poblado de cantos extraños...
---------
-... Y tú
les enseñaste a tocar tu guitarra clara, tan distinta de sus
raros instrumentos de ahogado gemir, y ellos aprendieron pronto; pero
cuando empezaron a tocar solos, su música no era ya la que tú
conocías, y era como cuando en los sueños alguien ha cambiado
tu rostro y tu espejo no te reconoce...
---------
-Y escuchan
atentamente a los hombres de Dios que traen Su Palabra, y reciben contentadamente
el bautismo; pero adivinas que cuando le hayan acogido para siempre,
ya no será el mismo, porque ellos habrán descubierto que
Él puede tener también su rostro, y se lo cambiarán...
---------
Herejías
también. ¿Qué puede escribir un hombre blanco perdido
dos veces en la entraña oscura de esta tierra para no perderse
a sí mismo?... Herejías. Un hombre tiene hijos para recuperarse
en ellos; Blas de Lemos no ha conseguido reencontrarse en la muchedumbre
de sus hijos. Sólo los ojos de Diego se le encienden a trechos
en la memoria como lámparas que quisieran alumbrarle algo. Bajo
la almohada, el mazo de papeles cruje levemente cuando Blas de Lemos
mueve, cada vez con más pena, la cabeza...
---------
El sol ha
doblado el techo de la casa, golpea la pared contra la cual se apoya
el catre. Una umbría cálida sube del lado del río.
---------
A intervalos
se oye ahora un grito marinero. Blas pregunta -o cree preguntar:
---------
-¿Qué
voces son esas?... ¿Llegan naves de España?...
---------
-Son navíos,
señor padre, que se arman para ir a poblar Buenos Aires. Los
manda el propio Don Juan de Garay.
---------
Buenos Aires.
El estuvo allí. Probó hambre y espanto. No le inquieta
ya ahora. Sus ojos cansados se abren para apenas distinguir en la penumbra
del atardecer los rostros que se inclinan hacia él, cargados
de sueños que empiezan a serle también tan lejanos como
aquellos recuerdos: Úrsula, Cecilia, el joven Velazco. El prometido
de Cecilia. Es un mancebo de buen ver, cutis aclarado, pelo terso de
reflejos leonados, los ojos negros y densos tras los pómulos
anchos. No tiene barba a pesar de sus veinticinco años. Estos
mancebos de la tierra tienden a lampiño... Los jóvenes
están arrodillados a la cabecera, y Blas los bendice. ---------
En su alma
donde la soledad crece, se filtra como leve vedija de humo un raro temor:
¿hacia dónde va esta descendencia cuya unión ha
bendecido hace un instante, con su misterio y su secreta sabiduría
siempre vedada por él?... El mazo de papeles cruje una vez más
bajo la almohada...
---------
... ¿El
río amarillo se ha tornado de sangre?... Blas flota en un mundo
por mitad de sombra y de relámpagos. Alguien solemne y lento
se inclina sobre él. Es el franciscano Fray Pérez acompañado
de un acólito. Trae los Santos Oleos. Ha llegado la hora para
Blas de Lemos, que si ha vivido como pecador morirá como cristiano.
La ceremonia se desarrolla entre murmurios de latines y algún
sollozo ahogado: Cecilia. Por fin termina. Úrsula reacomoda las
ropas de la cama sobre el cuerpo, ya consagrado para la tierra, de Blas
de Lemos, y se aparta nuevamente a su sitio a los pies de la yacija.
Blas regresa despacio hacia su luz náufraga. A intervalos se
le ilumina todo con una claridad de cobre: a intervalos todo es una
tiniebla en la cual alguien invisible le lleva suavemente en andas por
caminos desconocidos hacia algo desconocido también, pero que
para él se llama paz. Voces sordas zumban de cuando en cuando
en esa sombra apacible. El empañado cristal se despeja una vez
más. Alguien está arrodillado a su cabecera.
---------
-Vuestra bendición,
señor padre.
---------
Es Diego,
su hijo menor. Todos sus hijos estaban lejos, pero Diego ha venido.
---------
Úrsula
a los pies de la cama se frota maquinalmente las manos en la pollera,
y balbucea su sorpresa. Estaba muy lejos Diego... ahora, hele aquí.
---------
-Me voy a
Buenos Aires con Juan de Garay. Vuestra bendición, señor
padre.
La mano de Blas se alza a duras penas, como un pájaro viejo;
se posa incierta sobre la frente del joven Diego. Lo mira; ve los ojos
azules, que parecen un poco extraviados en el color terrígena
del rostro. Y como en las aguas de los arroyos de su niñez, Blas
de Lemos ve en ellos hasta el fondo. En aquel rostro moreno, un poco
tosco pero noble, en aquellos ojos azules, Blas de Lemos recupera por
un instante, en un relámpago, toda su juventud desaparecida.
Allí en esos ojos está la sangre soñadora y loca.
La sangre destinada a verterse sin sosiego y sin tregua por los cuatro
puntos cardinales.
---------
-Dios te bendiga
y lleve de su mano. Que tu sangre prospere y tu progenie sea numerosa...
---------
Tal vez quiso
decir también: dichosa. Pero no sabe por qué no pudo decirlo.
---------
Sin embargo,
se siente feliz, con una felicidad casi dolorosa, que es casi como revivir.
Aquellos ojos azules parecen multiplicarse hasta el infinito, pueblan
con su destello esperanza un ámbito sin lindes.
---------
La mano de
Blas de Lemos, infinitamente fatigada, sube hacia la cabecera.
---------
Se creería
quiere alcanzar la sien. Pero el franciscano, inmóvil en su rincón,
ha comprendido. Se acerca a la yacija, mete la mano bajo la almohada.
El mazo de papeles pasa a su manga. Una mirada aún al lecho donde
juega la luz rojiza del velón; a Úrsula con los brazos
caídos a lo largo del cuerpo, inmóvil a Cecilia que se
enjuga los ojos con un extremo de su manto blanco. Sale, Blas nada ha
visto ni sentido. Ha regresado a su mundo de alternadas luces y sombras,
cada vez más de éstas, menos de aquéllas.
---------
Al amanecer,
algo como una nube o un ala enorme encortina por unos instantes el cielo
aún indeciso frente a la puerta. Úrsula y Cecilia han
corrido a la ribera. Si Blas estuviese despierto sabría que son
los navíos que zarpan llevando a los colonos de Santa María
del Buen Ayre. Pero Blas de Lemos yace definitivamente inmóvil.
Su mano derecha tendida hacia el suelo, crispada, parece querer prender
la tierra.
1952

El espejo
a
Augusto Roa Bastos
---------
Yo
mismo he pedido pusieran mi sillón frente a este espejo, el
espejo del ropero antiguo que ocupa casi todo un testero de la pieza.
Un ropero imponente, de fina y compacta madera, que en una época
más desahogada le pareció "demodé"
a mi esposa -era de su abuela- y fue cambiado por otro, menos sugestivo
de sólido bienestar, pero más moderno y vistoso.
---------
El
armario y yo estamos por igual arrinconados. El armario está
lleno de trastos diversos, esas cosas heterogéneas que no se
tiran porque cuelgan todavía de un pelo de sentimiento o una
vaga esperanza de utilidad. Cosas que no se resuelve uno a echar a
la basura, pero que a las que no se busca sino cuando es preciso.
Como a mí.
---------
El
armario está a medio metro de los pies de mi sillón
cama; el espejo me enfrenta vertical, inamovible, encuadrado en el
oscuro panel cuyo lustre natural no pierde, antes gana, al correr
del tiempo. El espejo es del ancho de mi sillón, del alto que
yo tenía cuando aún estaba en pie. No se hacen ya espejos
de ropero así, ahora. Estoy frente a él desde hace tiempo;
desde aquel invierno en que, trasladado a esta pieza más pequeña
en homenaje a los recién casados -ellos tenían que moverse,
yo no- quedé más solo que antes, cuando ocupaba la pieza
frente al pasillo y sentía circular la vida de la casa en su
diario curso, como quien siente correr su sangre en los pulsos. La
habitación no tiene ventanas.
---------
-Te
importa mucho que no haya vista afuera? -me preguntó mi esposa
al mudarme aquí-.
---------
Y
yo dije con la cabeza que no, que no me importaba.
---------
¿Qué
iba a contestarle?... Cualquier respuesta habría dado lo mismo.
No había en la casa otra pieza disponible. ¿Y cómo
decirle que para quien está clavado en su sillón sin
remedio y sin indulto, un pedazo de montaña a lo lejos, un
retazo de cielo con sus cambios de día a noche, de sol a lucero,
de azul a gris, amarillo a rosa, son su único viaje, su paseo
único, su sola opción a alejarse de su cepo un instante?
---------
Desde
luego, la pareja joven no habría cabido en esta pieza, con
su cama doble, sus mesillas y su ropero. Tal vez -por qué no
imaginarlo un momento- de haber yo protestado se hubiesen arreglado
los novios de otra manera, aunque no imagino cómo. Pero su
descontento me hubiese perseguido en cada réplica, en cada
mirada, en cada observación, en cada suspiro, en sus mismos
silencios. En cada uno de sus cálculos para el futuro hubiese
entrado la x de mi definitiva ausencia y subsiguiente vacancia de
la pieza. Quizá piensen: Él ha visto montañas
y cielo durante setenta años. Nosotros sólo hace treinta
que los vemos. ¿Y de qué serviría que yo les
dijese que por eso mismo, porque a mí me quedan menos años
que a ellos para verlos, es injusto que yo esté sentenciado
a no mirarlos más?
---------
Sí.
Soy yo quien menos derecho tiene a elegir su rincón en esta
casa. Aunque yo la haya construido palmo a palmo, visto poner cada
hilada de ladrillos, acariciado con mi mirada y probado con mis dedos
cada paletada de mezcla. Yo levanté esta casa. Su hall, sus
dormitorios y su comedor, su living, su cocina, su baño. La
construí poco a poco, añadiendo habitaciones a medida
que la familia crecía. Esta pieza donde estoy confinado fue
la última. La construí pensando en los objetos más
míos que había en la casa y que no quería que
nadie tocase; libros, colecciones de diarios, instrumentos profesionales.
(Todo desapareció hace tiempo; vendido, regalado, tirado; quizá
anden por ahí desgualdramillados, alguna novela de Hugo Wast
o algún folleto de O'Leary). Tenía una ventana; se tapió
un día, unos meses antes de mi enfermedad, porque en la madera
entró cupií, y hubo que sacarla; no teníamos
ya plata para pagar una ventana nueva. Yo tapié con mis propias
manos la ventana, sin saber que cerraba mis ojos en vida para el cielo
y los árboles.
---------
Por
eso pedí que pusieran acá este ropero, el ropero arrinconado
en el fondo del pasillo y que varias veces ya habían estado
a punto de vender; lo hubiesen vendido ya si no fuera que daban por
él una miseria. (Lo que decía mi esposa: la luna sola
valía mucho más). Lo pusieron aquí, porque no
podrían negar también esto a un desterrado. Yo lo soy.
Desterrado del sol, que sólo en unos pocos días del
invierno, cuando está más bajo, entra por el balcón
del comedor y se alarga como un puñal de oro hasta el umbral
de esta habitación (torciendo un poco el cuello, puedo verlo).
Desterrado del paisaje y del aire que se pasea con las manos en los
bolsillos de nada por las calles y plazas de las ciudades, por los
valles y montañas del mundo. Quizá, si lo pidiese, me
sacaran alguna vez al patio. Pero el sillón cama es pesado
y fastidioso de manejar; y luego los enchufes... en fin, ni pensar
en esto. Y además, ellos se han acostumbrado ya a creerme acostumbrado.
---------
Mi
hija Berta trajo el otro día unas flores recogidas en el campo
durante un picnic. No cabían todas en el florero del comedor.
Celia le ayudó a arreglarlas.
---------
-Ya
son demasiadas, ¿ves?
---------
-¿Qué
hacemos con éstas?
---------
-Ponelas
sobre la mesita de papá.
---------
-¿En
ese jarrito desportillado?
---------
-¿Y
qué más da? ¿Quién lo va a ver?
---------
Me
hace daño oír cosas así. Claro que no lo dicen
para mí. Lo di-cen entre ellas. Pero no les importa -es decir,
no piensan en ello- si oírlo me va a hacer daño o no.
Y por otra parte, no estoy tan se-guro de que un silencio absoluto
como el de mi esposa me satisficiera tampoco. Ella nunca me dice nada.
Y su silencio, que quizá sea piedad, me suena unas veces a
cruel indiferencia; otras veces a indiferente crueldad. Es como si
me dijera:
---------
-Ya
estás clavado en ese sillón. ¿Qué es lo
que puedes hacer, sino perfeccionarte para el entierro?... Medio muerto
ya. Para qué querrías saber de los árboles que
florecen, de los arroyos que corren y de los pájaros que cantan?...
Mejor te olvidas de todo.
---------
O
como si la oyese cuchichear a los otros:
---------
-No
le digamos del sol en las hojas, ni de los árboles en flor,
ni de las calles llenas de gentes que van y vienen contentas. No veis
que los ha olvidado?...
---------
Pero
nada de eso es verdad. No es cierto lo que piensa su egoísmo
ni lo que quiere creer su piedad. Dos formas de un mismo egoísmo
al fin y al cabo. Un egoísmo razonable por otra parte. Porque
yo sé que no es posible tener siempre sentado sobre el alma
este peso de mi cuerpo paralítico. Les impediría respirar.
Como les impidió cantar a mis hijas durante un tiempo. Durante
esos meses en que, perdida la esperanza de restablecerme, aún,
todo les parecía poco para compensarme de lo que perdía;
cuando vendieron muebles y alhajitas para proporcionarme este sillón
con enchufes en el respaldo, que puedo encender y apagar con solo
aplicar la sien... (Cosa del marido de Berta, que tiene cierta imaginación,
aunque por otro lado es un farabuti que no trabaja y cuando gana algo
es para comprarse algo para él: un revólver, una grabadora,
una motocicleta, pero nunca da un peso para la casa). Sí; durante
meses, mis hijas enmudecieron. Eso pasó, sin embargo; el nudo
de la garganta se cortó un día de primavera, y Berta
y Celia cantaron otra vez.
---------
Oírlas
cantar no me desagrada ahora. Más bien me gusta, con ese gusto
ácido que toda alegría ajena tiene ahora para mí.
Porque eso me da a entender que todavía son dichosas. Todavía
pueden cantar y reír y poner un pie delante de otro; ir a donde
quieren. Ahí está mi nieto Orlandito. Ahora empieza
a caminar. (Él es también un paralítico a su
modo. Un paralítico que aprende a moverse. Mientras que yo
voy aprendiendo despacio a quedarme más quieto). A veces, en
el comedor, Berta le enseña a poner sus piernecitas una delante
de otra, y yo puedo seguir parte de la lección en el espejo:
---------
-Ahora
ésta... Ahora la otra... Así.
---------
Orlandito
va hacia el mundo, hacia el cielo azul, la tierra verde, el río
fugitivo. Aprende a recordar. Yo vengo de ellos, a aprender el olvido.
.............................................................................................................................................
---------
Por
eso hice poner frente a mí este espejo. Era una manera de no
estar tan solo. De acompañarme yo mismo con algo más
que este pensamiento que transita por mi cerebro, que no puede ya
circular por mi cuerpo, que a veces se precipita angustiosamente,
hasta sentir que me golpea y lastima la bóveda del cráneo,
como una rata enjaulada. Este pensamiento que no puede salir de mi
cuerpo y que no se dice a nadie. Aún suponiendo que yo pudiese
humillarme hasta decirlo. Porque hay algo obsceno en el pensamiento
que corre dentro de un cuerpo inmóvil, como una serpiente bajo
una alfombra. Pero acaso se les ocurre a ellos esto? Para ellos mi
pensamiento libre, el pensamiento que traspasa muros y salta semanas
y años atrás o adelante, se ha detenido en el mismo
instante en que caí fulminado por el derrame en las escaleras
de mi casa. No olvidan que puedo necesitar comer, beber, ir de cuerpo.
Pero otras ansiedades que pudiera yo sentir no les inquietan; que
la cabeza que corona este montón de miembros inútiles
pueda pensar, no se les ocurre. No pueden -o no quieren- pensar que
este cuerpo inmóvil puede sentir odio, hastío, asco,
y hasta -en ocasiones raras y trucidantes como relámpagos abriendo
en mí una grieta nauseosa- un ansia inenarrable de vivir. Su
imaginación se agotó mucho antes que su pena y su inquietud.
Al principio, sí, se preocupaban por mí; les interesaba
estar tranquilos, y para eso trataban de conocer mi pensamiento. Era
cuando me hacían preguntas. Preguntas reiteradas girando disimuladamente
en torno de sus propias inquietudes, no de las mías. Preguntaban
cosas que no podía contestar, y mi desgano en responder los
llevó a pensar -con qué alivio- que mi pensamiento dormía.
Cesaron de interesarse por él.
---------
Lo
malo es que al cesar de interesarles mi pensamiento, dejaron de interesarse
por mi cuerpo también. Poco a poco -muy poco a poco, es cierto-
dejó de atendérseme con la escrupulosidad de antes.
A veces me siento sucio, desamparadamente sucio. El pensamiento hiede
como mis carnes empaquetadas en una ropa siempre excesiva, como mis
axilas insuficientemente higienizadas.
---------
-Quisiera
afeitarme, Berta.
---------
-El
barbero está enfermo. No viene esta semana, papá.
---------
Y
luego, queriendo decir una gracia:
---------
-¿Total,
a quién vas a agradar?...
---------
La
paciencia se hizo para las esperas largas, pero no para las eternidades;
y esta espera se prolonga quizá demasiado. Cada vez se aproximan
a mí con menos frecuencia. Su proximidad forzada, espaciada,
a horas fijas tiene la rigidez del deber y la frialdad del encargo.
---------
-¿Querés
un refresco?
---------
-Tomarías
un café?...
---------
-Te
agradaría otra almohada?...
---------
-¿Sentís
frío?...
---------
He
catalogado sus preguntas. Diez y siete frases que se repiten con rara
variante, como cuando me trajeron mi primer nieto; frases que se repiten
día a día a lo largo de los trescientos sesenta y cinco
del año. Sus sentimientos están fijados ya económicamente
en esas frases. Y no conciben que los míos funcionen más
allá o más acá de ellas.
Estas diez y siete frases son casi todo mi código de relaciones,
y he de conformarme, porque mi aporte es más pobre aún.
Un sí. Un no. Un no sé. Muy poca cosa. El resto es silencio.
Y mis horas se enlazan unas con otras como una cadena de eslabones
arbitrariamente desiguales: largos tramos que son momentos, abreviados
eslabones que son horas y horas de un sopor que me transporta de un
día al siguiente en un angustiante duermevela como la negra
barcaza tapiada de los piratas infantiles.
.............................................................................................................................................
---------
Al
principio tenía la radio. Era cuando estaba en la otra habitación.
La pieza grande que da al pasillo. Había lugar, y a menudo,
cuando no venían visitas, se reunían mi esposa y las
muchachas para escuchar la radio, de sobremesa o de noche, acompañándome.
Pero en esta pieza solo quepo yo. Y en el comedor mi esposa no quiere
poner la radio. Y así yo estoy sin ella. Desde luego, las voces
del aparato -avisos, goles, carcajadas de comedia fácil, gritos
de orador de pacotilla- llegan hasta mí; pero es la radio que
ellos disfrutan lejos de mí, sin mí; no es la distracción
que yo comparto con ellos y ellos conmigo; yo no participo de ella;
al prender la radio no piensan nunca en mí: nunca me preguntan
qué desearía escuchar. Al comienzo dijeron de comprar
una pequeña radio de transistores, siquiera, para mí;
pero nunca pudieron juntar plata para ello -bastante hacen para vivir
con los sueldos de Berta y Celia- y no se compró.
---------
En
torno a la vieja radio que conserva su voz clara y fiel -la radio
que yo compré para la alegría de la casa, y con cuya
música inclusive yo bailé el día del compromiso
de Berta, hace cinco años- se reunen todos: mi esposa, Berta
y su marido; Celia y su novio; Emilia, mi sobrinita; Luci, la vecinita
que llega aquí a afilar porque su madre no tiene radio, y su
pretendiente, un mocoso todavía; dos o tres jóvenes
vecinas y vecinos. Antes no los invitaban, a causa mía. Por
mi presencia. (¿O eran ellos los que no querían verme?).
Una vez mi esposa sugirió que podría oír la radio
"algunas noches, siquiera". No quise. Aunque todos hubiesen
insistido; y nadie, ni aun ella, insistió. Convertirme en espectáculo
de esas gentes me resultaba intolerable. Pero además, repito,
los programas que a ellos les encantan a mí me resultan horripilantes.
Pensar que puedo morirme de pronto y que lo último que resuene
en mis oídos sea el frenético bramar de un comentarista
deportivo, o las incoherencias a go-go de un misero melenudo vocalista,
una frase de amor rancia de uno de esos radioteatros estúpidos...
o una de esas frases de retórica demagógica... Deporte
a mí. Novelas de amor a mí. Política a mí!...
.............................................................................................................................................
---------
¿Cuánto
tiempo hace que no recibo visitas? Al principio las recibía.
Y tras la horrible depresión de las primeras veces, el sentimiento
de inferioridad, el saberme allí, disminuido y amordazado,
me divertí contando las variaciones que en la boca de los saludables
pueden tener la misma frase hipócrita de consuelo. La promesa
de salud. El "se te ve muy bien"... "Te encuentro mejor
que la última vez"...
---------
En
esas frases falsas como monedas de plomo, retiñen el deseo
de huir, su poquito de asco, la sensación de que cada instante
allí es perdido para la alegría de vivir. Esto no es
sólo de los mayores. Berta me trajo un día a Orlandito.
---------
-Aquí
está tu abuelito, Orlandito.
---------
El
chico se pone a llorar desesperadamente.
---------
-¡Orlandito!
No sea pues así mi hijo. Es abuelito. Abuelito, ve?
---------
El
chico llora más fuerte si cabe. No es para menos. Con mi barba
crecida y canosa -el barbero cada vez es menos asiduo- con mis largos
brazos flacos saliendo de la camisa remendada y las manos nudosas
y amarillas, engarabitadas sobre las piernas, debo parecerle un monstruo.
Se suelta de las manos de su madre, sale lo más deprisa que
le dan sus piernecitas inexpertas...
.............................................................................................................................................
---------
Por
eso quise estar frente a este espejo, mi otro yo, mi compañero.
De noche cuando todo lo borra la sombra, cuando siento que pierdo
en mi quietud de madera la realidad de mi existir, oprimo el botón
de la luz con la sien derecha. La luz se prende, y me veo: veo al
otro sentado frente a mí, inmóvil y amarillo como yo,
insomne como yo, abandonado como yo. Nunca falta a la cita. Nunca
tengo que esperarlo interminablemente, torturadamente, como al vaso
de agua o el orinal. Está allí, sentado, atento, prisionero
amordazado como yo, pero infaltable. Lo miro, él me mira. Y
sus ojos son los ojos con que lo miro. (¿Quién dijo
eso?... Hace falta estar como yo estoy para saber qué verdad
es eso). Son también los ojos con que lo veo. Y dialogamos:
---------
-Gracias
por estar ahí.
---------
-No
hay por qué.
---------
-Tenés
razón. Perdoname.
---------
-No
te veo muy animoso.
---------
-Pero
te veo todavía.
---------
-¿Por
cuánto tiempo aún?...
---------
-No
puedo decírtelo. Decímelo vos a mí.
---------
-¿No
tenés sueño?
---------
-Acá
dentro se vive como dentro de un bloque de vidrio. No podés
ocultarte. Sólo la oscuridad te disuelve, te borra. Los dos
dejamos de existir.
---------
-¿Vas
a descansar?...
---------
-Decímelo
vos.
---------
-Estás
más flaco y amarillo.
---------
-Pero
me ves. Es algo.
---------
-¿Dónde
irás cuando yo no esté aquí?...
---------
-Estaré
siempre contigo. Pero ya no seremos dos, sino uno solo.
---------
Apago
la luz. Sé que está allí, obediente y sin ausencias.
De día, el "otro" tiene otro humor. Un humor tímido.
Nos rehusamos a reconocernos, a mirarnos. El vidrio refleja además
de cuando en cuando otras figuras. Figuras que se mueven en el comedor,
entran y salen en su recuadro; en eso se conoce que están vivas.
Una vez entró en mi pieza el perrito, Ñato. Era el perro
de Boni, mi esposa; de Berta luego. Ya era viejo: y al casarse Berta,
sintió tal vez que el mundo se enfriaba en torno suyo. Nadie
-pensó Ñato- le quería ya; quizá los niños:
pero para aguantar a los niños se precisa optimismo y paciencia;
y Ñato no los tenía ya. Ñato era sólo
eso: un perrito viejo y malhumorado. Siempre al paso de los otros,
recibiendo reprimendas. Se sentía de más. Y comprendió
con ese infalible instinto de los perros, que aquel era un lugar propicio
al reposo, porque en él no entraba gente a menudo.
---------
-Aquí
se podrá descansar.
---------
Y
se aposentó en la habitación. Se acostó a mis
pies, se durmió. Y allí se acostumbró, maniático.
Hay que llamarlo mucho para darle su pitanza. Ama más el sueño
que la comida, y duerme, duerme a los pies de mi sillón cama.
Como es pequeño, no alcanza a aparecer en el espejo. Sólo
cuando sale de la pieza se encuadra un momento en la puerta su cuerpecito
despelechado, su cola raída, en retirada.
---------
Ñato
me acompañó muchos días. Cada día más
tardo y despelechado. Yo no podía ver si estaba o no a mis
pies; pero siempre me lo dejaba saber un suspiro profundo salido de
cuando en cuando de sus entrañas de perro; perro cansado y
viejo para el cual la vida no ofrece ya atractivos. Un suspiro tan
humanamente cargado de can-sancio y desánimo, de descreimiento
en el reposo, que a veces no podría yo estar muy seguro de
que aquel suspiro no había salido de mis propias entrañas.
---------
Así
muchos días. Meses ¿Cuántos? De pronto un día
noté que Ñato no suspiraba más a los pies del
sillón. Cuando Boni entró trayéndome la sopa,
la puso sobre la mesa, se sentó para dármela a cucharadas,
pregunté:
---------
-¿Ñato?...
---------
-Lo
enterramos hace tres días.
---------
La
miré.
---------
-Era
muy viejo. Estaba enfermo.
---------
Otra
mirada mía.
---------
-Belí
le pegó un tiro. No sintió nada. (No, Belí, Ñato
no sintió nada. Quién lo sintió fui yo. En alguna
parte de mi cuerpo ajeno, un lento desgarro como una tela que se abre
sin ruido). Cerré los ojos.
---------
-¿No
querés mas sopa?...
---------
-No.
---------
-¿Querés
algo mas?...
---------
Moví
otra vez la cabeza.
---------
-¿Te
sentís mal?...
---------
Otra
vez denegué.
---------
-¿Tenés
sueño?...
---------
-Sí.
---------
Se
fue. Ñato me dolía allí donde tendría
que haber entrado con placer la sopa. Su suspiro ausente me dolía
y no me dejaba suspirar. No quería mirar al espejo: el cuadro
de la puerta por la cual no vería alejarse su cola desilusionada,
pura pelecha. Pocos días después sentí la regocijada
risa de Orlandito a la par del recién estrenado cómico
ladrido de un perrito. Orlandito tiene un cachorro nuevo. Pero el
cachorro nunca entrará en mi cuarto. Nunca llegará a
ser tan viejo como para eso.
.............................................................................................................................................
---------
Ayer
fue domingo. Mi familia fue al cine. Toda, menos los niños
que quedaron dormidos en sus respectivos cuartos. Celia quedó
en casa, con Emilia, la sobrinita, para cuidarlos. Fueron mi esposa,
Berta, Luci la vecinita con su pretendiente, Ña Damiana la
madre. Celia quedó con Emilia, en el comedor. Un leve cuchicheo,
a veces; una risita. Hojeaban revistas, y nadie pensaba en mí.
Saben ustedes lo que es estar en el mundo y saber que nadie piensa
en uno?... A veces sucede que uno tampoco piensa en los otros, y así
nadie siente nada. Pero cuando se está en mi condición
se piensa en todo el mundo, y entonces es cuando es horrible que nadie
piense en uno.
---------
El
espejo refleja un rincón del comedor, el ocupado por el largo
sofá donde se alinea la gente para conversar y que está
un poco alejado de la mesa. Celia y Emilia estaban sentadas a la mesa,
yo las oía, pero no las veía. Ya pasado un buen rato,
alguien llamó. Era Braulio, el novio de Celia. Tenía
permiso para venir a verla una hora ya que estaba Emilia para hacer
de tomasita.
---------
Entró
y vi su silueta en el espejo al pasar hacia la mesa. Es delgado, un
poco encorvado: tiene una carita pequeña, facciones menudas
de chiquilín, aparentemente afable y simpático; a mí
no me gusta; ¿pero quién me consulta? En casa están
locos por él. Es un mitaí de suerte: a los veintidós
años tiene un puesto bueno, auto, plata siempre en el bolsillo.
A mí, repito, no me gusta. Pero Celia está loca por
él. Y mi esposa... Berta ve en él el redentor de la
casa. Ha prometido puestos a todos. Hasta a mí. (Un puesto
en el asilo). Cuando se case. Pero no había hablado aún
de casarse. Se sentó al lado de Celia en el sofá: yo
sólo veía a mi hija: él quedaba invisible. Conversaban
en voz baja. Emilia seguía al parecer hojeando las revistas.
Yo sentía el roce de las hojas.
---------
Luego,
éste cesó.
---------
-Emilia!
---------
-Tengo
mucho sueño.
---------
-Aguantá
un poco. Ya pronto vamos a dormir.
---------
-¿Por
qué no la dejás irse a la cama?
---------
-Mamá
se enoja si vuelve y no la encuentra aquí.
---------
-Pero
yo me voy antes que tu mamá llegue.
---------
Emilia
se fue a dormir. Celia y Braulio quedaron sentados hablando. Ahora
yo lo veía más a él: se había acercado
más a Celia: sus cabezas estaban juntas. La conversación
no me llegaba. Cuchicheaban. Cada vez más bajo. Pero luego
vi las manos. Las manos de Braulio, invadiendo todo el rincón
visible del espejo; invadien-do, como lepra movible, el cuerpo de
Celia. Vi el rostro de mi hija en el espejo, su cabello cayendo hacia
atrás. Vi su rostro y también su cuerpo; el cuerpo de
mi hija develándose a mis ojos por vez primera desde su ya
remota -y tan próxima- infancia (yo he visto a Celia en el
Mbiguá pero el traje de baño más audaz no es
el desafío a la imaginación que representa las más
púdica bombacha de nylon). Y no cerré los ojos. Porque
los hijos son nuestra vida misma que sigue sin nosotros, y era la
vida también la que en aquellos momentos buscaba sus límites
en la imagen del espejo. Vi el cuerpo de mi hija. Vi lo que es amor
en una mujer que no es de uno, que está fuera del tiempo y
el espacio para uno. Y es, sin embargo prolongación de nuestra
carne desintegrada. Una parálisis que no era ya la del cuerpo
me mantuvo así, sin gritar, sintiendo que por paralíticos
que estemos, podemos estarlo un poco más. Hasta que de pronto
el resorte de la voluntad adormecida se disparó sin yo mismo
saber cómo, mi sien apretada contra el respaldo prendió
la luz en mi habitación. La pareja se separó. A tiempo
todavía.
---------
Braulio
se puso de pie. Qué largo fue el silencio. Yo veía su
izquierda apretada arrugar nerviosa el paño del pantalón
al costado. Oí su voz ronca:
---------
-Me
voy.
---------
-Quedate
un poco más.
---------
-No.
---------
-¿Estás
enojado?
---------
Sin
verlo, adivino su rostro de niño testarudo y mimado, fruncido
en el gesto de que ve arrebatársele de la boca el dulce que
creía ya suyo. No le importa nada en ese instante: ni el rubor
ni el íntimo trepidar de Celia; su pudor, hecho trizas ahora
no antes; sólo su egoísmo insatisfecho. Braulio es malo;
yo lo sé. Se pone su campera, se va. Celia no le acompaña.
La puerta de calle se cierra con un chasquido. Celia está sentada,
quieta. Sólo veo una mitad de su cuerpo, que hace apenas unos
momentos se volcaba ya desnudo sobre el sofá. Un brazo, un
hombro sacudido por el lloro.
.............................................................................................................................................
---------
El
noviazgo de Celia se ha roto, al parecer. Después de aquella
noche Braulio volvió dos o tres veces, pero ahora hace quince
que no se le ve. Y Celia está descompuesta y pálida.
Cuando entra a traerme algo, la miro en el espejo: adelgaza. No quiero
mirarla a la cara. Me lastiman sus mejillas adelgazadas, sus ojos
cargados como cielo con lluvia.
---------
Braulio
ha partido para Villarrica sin despedirse. Tiene allá otro
empleo, dicen. Celia va y viene por la casa como un fantasma. Me pregunto,
en mis largas horas, a oscuras, si aquella luz debió prenderse.
Y no prendo la luz. No quiero ver lo que me dice el otro.
.............................................................................................................................................
---------
Yo
he oído primero que nadie los quejidos de Celia. Los otros
han tardado un poco más. Las luces se encienden: pies que no
tuvieron tiempo de calzarse se apresuran por toda la casa. Voces an-gustiadas
de mi esposa, de Berta. Belí dice algo, enojado. Lloran los
chicos. Emilia trata de acallarlos. Siento abrirse y cerrarse la puerta
delantera: luego el zumbar de la motocicleta de Belí alejándose.
Ahora mi esposa llora y Berta dice cosas incomprendibles en voz urgente
y afligida, mientras Emilia va y viene a la cocina y los ruidos de
la vajilla denuncian sus nervios desatados. Celia sigue quejándose
desgarradoramente. Yo sigo sin prender mi luz; me oculto en la sombra
como un cobarde. Cómo puede en un cuerpo muerto haber tanta
amargura desbordando la garganta, oxidando la lengua? Se oye otra
vez la motocicleta: un coche detrás: luego, como si un cuerpo
enorme se introdujese en la casa desquiciando sin rumor puertas y
descuajando tabiques. Breves voces gruesas entran, crecen, regresan,
se alejan. Ya no se oyen los quejidos de Celia. El automóvil
parte y la motocicleta detrás. Se cierra la puerta de calle.
Yo quedo en el centro del silencio. Un silencio. Un silencio que tiene
el mismo tamaño de la noche...
---------
Las
luces llenas de la mañana me encuentran sólo: siento
la casa desvalidamente enorme en torno mío. En el patio ladra
el perro de Orlandito, abandonado también. Hasta el otro del
espejo me abandona: no quiere verme; yo he cerrado los ojos. ¿Qué
podrían decirme los suyos?
---------
Cuando
la puerta de la casa se abre de nuevo, los pasos traen una calidad
nueva: son desesperanzados, graves y urgentes. Arrastran muebles,
dan órdenes recatadas. Una pausa luego: un coche se detiene
junto a la puerta de calle. Sin que nadie me lo diga, sé que
traen el cuerpo de Celia. Sin que nadie me diga nada, sé que
es su cuerpo el que ponen sobre la mesa del comedor, trasladada a
la pieza grande, aquella donde antes se reunían junto a mí
para escuchar la radio. Sin verlos, veo el resplandor de los blandones.
Sin oírlo, escucho el susurro de las cortinas. Sin oírlo,
escucho cómo Boni le dice a Berta:
---------
-¿No
se lo diremos a él?
---------
-De
ningún modo. Le haría mal.
---------
-¿Qué
estará pensando?
---------
-No
se habrá dado cuenta.
---------
Sin
verlos ni oírlos veo y escucho la salida del fúnebre
cortejo. Estoy abandonado como nunca. Frente a mí, inmóvil,
el otro no me mira. No podría soportar mi mirada. Cierra los
ojos. Espera. Espera esa hora definitiva en la que todos los pasos
dicen adiós, esa hora que la gente descuenta siempre de su
tiempo como la moneda que se da por compromiso. Y la casa se vacía,
se vacía de ruidos y de voces. En silencio espera para levantarse
la ausencia de Celía, algo que se despega como un vaho de la
pieza mortuoria, de la mesa enfaldada de negro; avanza, como un aire
pesado, como el relente soso -tierra y vacío- de un viejo cántaro
seco, por el pasillo. Está aquí, en la puerta. Penetra
enorme, nauseoso; me toma por la espalda, me sumerge, entra por mis
poros, me sube hasta el corazón, me sale por los ojos en lágrimas
que el otro no ve, no verá nunca.
.............................................................................................................................................
---------
Cuando
vuelven, ya anochecido, los pasos y las voces son como pisando tierra
blanda. No se pone la mesa para cenar. Emilia me trae leche por toda
comida y dice al salir, de un tirón, como echando un paquete
sobre una silla:
---------
-Celia
se fue a Formosa.
---------
Es
verdad que Celia hace rato quería irse allí. Yo no pregunto:
---------
-¿Sin
despedirse de mí?
---------
¿Para
qué? ¿Para que tengan que seguir mintiendo? Pero escucho
sin oír:
---------
-No
ha preguntado nada...
---------
-Nada.
---------
-¿Lo
ves? El pobre ya no gobierna.
.............................................................................................................................................
---------
Cuando
se es pobre, pobre, se echa mano, en los apuros, de cuanto se tiene,
para remediar. Mi esposa ha vendido seguramente sus joyitas últimas
para pagar el entierro. Luego ella y Berta han recorrido la casa buscando
por todos los rincones qué es lo que se puede vender. Y han
encontrado el ropero. Dan poco por él. Pero lo poco que den
viene bien. Lo compra la madre de Luci, la vecinita, que se casa pronto.
Lo van a modernizar, dicen, sacándole el horrible cajón
de abajo, desmochándole el frontispicio que lo hace parecer
un retablo. Se lo llevarán y el espejo se irá con él.
---------
Hoy
amanecí sin el ropero. Sin el espejo. Inútilmente prendo
la luz de noche. Ya no existo. Nadie me mira cuando yo lo veo. ---------
Estoy
listo para el entierro. Estoy maduro para la muerte. Esta mañana
Berta lo ha dicho. Lo he oído sin escucharlo:
---------
-Papá
está muy mal. Fíjense la cara que tiene.
.............................................................................................................................................
---------
Hay
demasiado silencio en la casa. Es cierto que ya no está Celia.
Pero tampoco están las criaturas. No sé dónde
se las han llevado. Piensan que no deben estar por acá, estos
días. Tampoco se oye al perro. No me interesa. Mi esposa y
Berta entran más a menudo en el cuarto. Me dirigen rápidas
ojeadas. Me hablan. Pero no las oigo. No quiero oírlas. Es
otra voz dentro de mí, lo que estoy tratando de escuchar. Una
voz que tiene algo para decirme; algo que no sé que es, pero
que preciso oír para cerrar los ojos en paz y encontrar en
el fondo de ellos algo parecido a un espejo. Un espejo infinitamente
vacío donde "él" ya no me espera.
1962-1966

Prometeo
a Roque Vallejos
---------
Sólo.
A oscuras. Tendido de espaldas, sujetos los pies, sujeto el torso
por debajo de los brazos, sujeto el cuello... adónde? supongo
que a dispositivos especiales de esta cama-caja que me contiene. Que
contiene mi cuerpo. No puedo, aunque lo procuro, pensar en ambos -mi
cuerpo, yo- como en mí sólo. Mi cuerpo y yo. Pensé
alguna vez así antes? No recuerdo. Sin duda a veces parecía
establecer esa dualidad inevitable cuando decía: Me duele el
cuerpo. Se me enfría el cuerpo. Tengo el cuerpo afiebrado.
Pero no es lo mismo. Mi cuerpo entonces era algo hipostático
conmigo, intransferible, impensable lejos y separado de mi yo: existía
entre ambos un pacto cuya única revocación posible,
permitida y presentida, era la muerte. Y con qué tremenda angustia
visualizaba yo ese instante en el cual mi cuerpo cesaría de
obedecerme, de sentirse mío, de seguirme. Yo pensaba: Cuando
yo muera. Cuando yo deje de vivir. Mi cuerpo, un poco torpe, un poco
remiso, pero dócil al fin y al cabo como un caballo que hemos
visto nacer y con el cual hemos crecido trotaba conmigo, a cuestas
con mis pensamientos, menos preocupado él de su destino último,
delegando en mí toda gestión, aunque a menudo tan frágil
y tan acorbadado ante las cosas transitorias. Ánimo -le sentía
decir yo- con tal que tú sobrevivas de alguna manera, qué
importa lo que sea de mí?... Yo sé que siempre hallarás
una manera de recordarme, de recordar cómo era, de perdonarme
mis flaquezas, de absolverme. Y acaso podrás seguir mis rastros,
con tu mirada ya no sometida a mis pobres cristales marcesibles; perseguir
mi fuga innumerable por las cuatro esquinas del mundo: sonreír
ante el libertinaje de mi loca diáspora. Y me sentiré
menos desterrado y solo...
---------
Sí:
era algo tan familiar y conocido; algo no tan grato a veces -quién
está del todo conforme con su cuerpo a los cincuenta años?-
pero siempre perdonable, porque cargó y calló todas
mis debilidades.
---------
Ahora...
---------
Ahora
mi cuerpo es tierra desconocida en la que quiero plantar mi memoria
como una planta traída de otro huerto, y golpeo siempre en
piedra; una superficie siempre igual, rasa, dura, impenetrable. Ninguno
de sus rincones cobija un recuerdo mío, hizo carne un apetito
mío, albergó una alegría mía. Ni siquiera
oculta una vergüenza que pueda llamar mía. Es prodigiosamente
puro de mí, sabio sin mí. Ah, pero también pecador
y sucio sin mi consentimiento, condenado sin mí, y por eso,
yo con él. Me obedece en los detalles cotidianos, en cosas
de la fisiología elemental (no es que se obedece, a sí
mismo, ahí; o que se sirve, taimado, de mí, sin que
yo lo sepa, como aquel que obtiene informes de los empleadillos subalternos,
a espaldas del jefe?). No le he puesto a prueba en más hasta
ahora. Me obedece, pero no me confía, no me confiará
nunca su experiencia, no me entregará nunca su historia y yo
me siento huérfano del mundo, al faltarme esa biografía,
con sus éxtasis y sus cobardías, sus ascos y sus sacrificios,
su pureza y su miseria, sus virtudes y sus vicios.
---------
Pienso
en mi cuerpo, antes. Tocar cada pedazo de él era poner en marcha
el itinerario de viajes arrollados como el hilo en los carreteles,
en la memoria; agitar la campanilla que desdoblaba voces desvanecidas;
era recomponer el mapa de un mundo disgregado como las piezas de un
rompecabezas, presto siempre a reintegrarse bajo una luz diferente,
como un paisaje de montaña en sus cambiantes bajo las nubes
viajeras. Tocaba mis labios, y los besos de los amores olvidados retiñían
de nuevo persiguiéndose unos a otros como los sonidos de una
cadena de fugitivas campanillas: las palabras de amor, las palabras
traicioneras, los ayes de dolor, volvían en bandadas, como
gorriones arregostados a la era. Tocaba mis piernas; y todas las locas
carreras de la niñez, las errandas soñadoras y aventureras
de la adolescencia; las obscenas prisas de una juventud no siempre
casta ni contenida; los pasos vergonzantes o del hombre maduro, de
regreso del desencanto, volvían a so-nar sobre los pavimentos,
hacía rato descartados, de salas deshabitadas, de calles ya
ciegas, de caminos despoblados. Tocaba mis cabellos; y era toda una
gavilla de dedos huyendo de ellos como golondrinas a refugiarse en
el corazón, a veces con un ruido seco de tijeras malignas o
un lento sedimentarse de claridades lastimeras sobre sus hebras aún
vivaces. (No me he mirado aún al espejo: qué color tienen
ahora mis cabellos; qué perfil mi rostro, que yo amaba con
un amor hecho a veces de odio y de pena?... Mi rostro, sobre todo.
Al levantarlo hacia mis visitantes, tengo la impresión de que
levanto una máscara, un forro que no me pertenece; que me ridiculiza
y traiciona con su sonrisa o su angustia). Tocaba mi sexo, y brotaban
espesas las aguas cenagosas del recuerdo arrastrando los ahogados
sin rostro del deseo hacía rato descompuesto y podrido a la
orilla de caminos por donde no quise nunca volver a pasar. Volvían
senos y caderas a diseñar sus curvas en mi memoria y con ellas
el vaivén de un oleaje agrio: a veces hastío, a veces
nostalgia, hasta odio, a veces.
---------
Pero
este cuerpo que me encadena y me lastra, que me da habitación,
y es mi celda, no puede saber nada de ello. Lo ignora todo de mí,
como yo lo ignoro todo de él. Mis manos, sé que son
más grandes, más toscas, que las otras; dieron golpes
por los cuales yo no puedo pedir perdón, realizaron trabajos
cuyo fervor o desencanto yo no conocí, acariciaron cuerpos
en los cuales mis riñones no se derramaron, se alzaron para
maldecir o bendecir lo que yo no odié ni amé. Mi sexo
desperdigó quizá hijos, hijos que yo no he engendrado;
ha tenido desfallecimientos de cuyo naufragio yo no guardo la huella.
Y quizá ha hecho también el mal. El sexo del hombre
es una posibilidad de hacer el mal. De herir. Cuando lo toco siento
miedo; un miedo que hiela mis dedos. Antes no me avergonzaba. Quizá
fuese lo mismo que ahora, un triste trapo de carne, que sólo
ante el llamado del signo caliente y torpe recupera su forma y su
designio. Pero yo lo conocía, lo llevaba a sabiendas; iniciando
conmigo en la fiebre y en el hastío, con sus caprichos y sus
limitaciones, con sus subitáneas arrancadas y sus amilanamientos
imprevisibles. Yo lo comprendía. El mal que hice con él
me pertenecía. Era todo mío. Su saber irrrenovable,
su insaciada curiosidad; su lento apagarse, sus llamaradas súbitas,
yo los conocía. Me conformaba con ellos, porque su traición
permanente era lo único que podían ofrecerme. Pero este
sexo cuyo letargo feral puedo palpar; yo no lo conozco. Derribado
a mitad de la batalla, monto ahora un potro desconocido. Cabalgo una
cresta de otros paisajes. Estoy atado como Prometeo; pero hasta Prometeo
se extrañaría si bajo sus cadenas dejase de reconocer
la dureza y el relieve de la roca del Cáucaso familiar a sus
buitres.
---------
Y
no me sirva de nada pensar que, si yo lo ignoro todo de él,
él lo ignora todo de mí; porque, la partida no es igual.
Él es quien ofrece al mundo su fachada y su estatua; yo soy
el motor que nadie revisa, del que nadie se acuerda. Yo llevo su nombre.
Estoy encadenado a un cuerpo que se supone ha de obedecer como siempre
lo que yo le ordene desde mi oficina caprichosa y regulada a un tiempo.
Pero la pregunta angustiosa se resiste a aplacarse, está ahí,
prendida a mi garganta. Me obedece efectivamente? Mi cuerpo de antes
me obedecía, es verdad, hasta cierto punto. Pero yo conocía
ese punto; habíamos crecido juntos, tanteando en los años
como a través de túneles oscuros a veces, a veces fulgurantes
como de irradiantes gamas. Sabíamos acompañarnos. Y
si cometíamos desaguisados mutuos, nos perdonábamos.
O nos resignábamos el uno al otro, sin demasiada protesta.
Ahora, yo no conozco su punto, él no conoce el mío.
Aunque ambos quisiéramos, nada podemos hacer. Él tiene
su son y su maraca; yo tengo mi canto y mi compás. Ahora mismo...
---------
Ahora
mismo, cómo sé yo que no está oyendo lo que pienso,
precaviéndose, preparando su resistencia? Dispuesto a presentarme
su ultimátum a cada volición, a cada decisión.
Díscolamente proyectando negarse a una sumisión en cuyo
contrato él no ha participado. Aunque su lengua haya dicho
sí, y su mano firmado. Porque el que firmaba era ya un dimitente,
y carecía de poder para firmar. Aunque creyese tenerlo. Aunque
pensara que en aquel momento realizaba el más intenso acto
de voluntad de su vida. Y yo no estaba allí para decir mi palabra.
Para consentir o rehusar.
---------
Estoy
encadenado a la roca como Prometeo. Antes lo estaba también.
Pero ahora no reconozco más mi Cáucaso, no es ésta
mi roca; he perdido mis abismos y mis cumbres familiares, desconozco
estos vértigos. Zeus ha faltado a su palabra. No podemos conocer
dos Cáucasos; basta y sobra uno para el castigo. Necesitamos
un castigo conocido. De todos los desconocidos que me rodeaban, el
menos desconocido era mi cuerpo. Eso hacía soportable la vida.
Ahora ni eso conozco. Es demasiada soledad, demasiada soledad. No
lo acepto. Y en cuanto me desaten...
---------
...
Sólo me punza, de repente, la idea terrible. Tal vez él
quiera vivir, y se resista... Me obedecerán sus manos cuando
yo mande mi señal desde mi jaula ajena?... Me obedecerán?
1967

Sisé
---------
El
hombre -chata escultura, casi relieve en la luz dura del amanecer-
afirmó entre la rota maleza la pierna embarrada; en la máscara
pétrea del rostro se clausuró la mancha amarillenta
de una esclerótica. Se echó a la cara el fusil. El informe
bulto doblado sobre las plantas de maíz no alcanzó a
oír el tiro; pero se echó atrás en un movimiento
sorprendido, casi gracioso, y quedó medio oculto entre las
hojas secas, mientras la mazorca otra vez libre se balanceaba como
jugando.
---------
El
hombre se aproximó despacio, acompañado del sordo rumor
de sus bombachas, el fusil en la mano, los ojos ahora dos cautas hendijas
en la sombra del Stetson. Tocó el montón inmóvil
con el pie. Por encima de la madera lustrada de una espalda, algo
envuelto en una red oscura rebulló: una lerda arañita
torpe que se desperezó, pareció ir a escapar, regresó
de un desmayo, se abrió toda; y un quejido se disolvió
en el aire filoso de la madrugada. El hombre se inclinó, echó
mano al revoltijo, levantó hasta su rostro un burujón
que se contorcía flojamente y piaba como un pájaro.
Lo examinó con rápida ojeada, lo dejó en el suelo,
tanteó otra vez con la puntera del pesado zapatón el
bulto caído, sintiendo a través del rígido cuero
la pesadez irremediable de su abandono. Miró un instante la
espesa mancha que rodeando el cuerpo acrecía su contorno -curiosa
sombra a favor de la luz naciente- alzó el montoncito oscuro,
echándose la red al hombro, y se alejó en la misma dirección
en que había venido entre neblina y rocío, esa mañana.
---------
Del
fondo de la isla próxima, una mosca verde volaba ya veloz hacia
el abandonado montón, como hacia una tierra prometida a su
raza desde los siglos de los siglos.
---------
Cuando
llegó a la casa, larga aún la sombra, y fría,
en la mañana lila, charlaba el consentido loro hambriento en
el hombro del peliblanco peón Luzarte -el único allí
que se cuidaba de los animales- chirriaba la cadena del pozo hondo
como la sombra misma del día recién nacido. La madre
del hombre tomaba mate en el patio, allí donde la vieja palma
espinosa se mimaba de orquídeas. El hombre dejó caer
el burujoncito oscuro a los pies de la señora, le sacó
la red sospechosamente parda. La señora lo miró, escupió
en el solado:
---------
-Una
cuñá. Podías háber tenido mejor ojo. Y
enseguida:
---------
-Cambiate
la ropa. Tenés sangre en la espalda.
---------
La
cocinera llegaba con el mate de pesada plata. Lo entregó a
la patrona; luego alzó a la criatura, le miró la boca
como a un animalito:
---------
-Un
año, a gatas.
---------
Lo
dejó en el suelo y fue a buscar otro mate. Cuando volvió:
---------
-Tiene
que tomar leche, la señora. Estos maman hasta tarde.
---------
La
vieja hizo un gesto desdeñoso, entre dos chupadas:
---------
-
¿Quién va perder tiempo en eso?
---------
-Yo
le daré. Yo cuidé el chanchito guacho, ¿te acordás,
pa?...
---------
Y
la cocinera se llevó la criatura a la cocina. Le dio leche,
con la misma mamadera del chanchito, lavándola bien primero,
claro. La mantuvo lejos de las piezas, para que su lloro -aunque pocas
veces lloraba y tan bajito- no molestara. Y le puso entre las manecitas
oscuras una vieja lata de café en la cual había encerrado
unos porotos, que al agitar la lata sonaban suavemente. La criatura
sentada en el suelo de la cocina, chupaba un hueso que la cocinera
le pasaba de su plato, y de cuando en cuando se llevaba la lata al
oído.
---------
La
patrona, allá en la capital, iba siempre a misa; acá
en la estancia no siempre podía; le pesaban mucho las piernas.
Pero allá en la ciudad y aquí en el monte era igualmente
católica. Fue ella la que dijo:
---------
-Hay
que bautizar esa mitá cuñá.
---------
Fue
asunto dilatado hallarle un nombre, porque a nadie se le ocurrió
que ese nombre podía ser de todos los días, como Clara,
o Teresa, o Juana, ni siquiera Romilda o Sebastiana. Por fin al viejo
Luzarte le vino la idea de mirar un desgualdramillado calendario de
veinte años atrás que constituía su lectura eventual.
Buscó y buscó en el santoral. Y encontró Sisenando.
---------
-Sisenanda...
Sisé... Eso era.
---------
Un
nombre cristiano, y sin embargo, no demasiado parecido al de los otros
cristianos. El viejo peón de blanquecino bigote y modos bondadosos
fue el encargado de llevarla a la iglesia al arzón de su montado.
En la iglesia se vio en apuros. El cura era hosco, de pocas palabras
y modos impacientes.
---------
-Hay
que tenerla en brazos.
---------
-¿En
brazos ... ?
---------
-Mientras
se administra el sacramento. ¿No sos vos el padrino?...
---------
-¿El
padrino?...
---------
Con
esto no había contado el viejo Luzarte. Pero ¡qué
iba a hacer! Fue padrino. El cura le puso la criatura la sal en los
labios, como si la castigase. Con el mismo aire enojado le untó
la frente con el crisma. Recitó sus latines corto y frunció,
mientras la niña paladeando con extrañeza concentrada
la sal le fijaba las dos lunitas negras de sus ojos.
---------
-Y
no olviden enseñarle la doctrina.
---------
Luzarte
se sentía un poco ridículo. Sus compañeros iban
a burlarse de él. Luego se tranquilizó. Si él
no contaba nada, nada se sabría.
---------
-Sí,
paí.
---------
Y
luego, innecesariamente:
---------
-La
patrona no quiere herejes en su casa.
---------
Los
días pasaban, metálicos y ardientes, dejando su huella
abrasadora sobre las islas, borrando las charcas espesas; o ensanchando
el verdor de los matorrales, agrandando las lagunillas hasta pintarlas
de un azul profundo por donde pasaba el tiempo embarcado en nubes
y en el olvido de todos los relojes. Pasaban los días ardorosos
o escarchados, y las manchas del ganado cambiaban sus mapas en atropelladas
idas y venidas sobre los caminos. Los tocones que señalaban
el despojo gradual del bosque iban perdiendo su desnudez de juventud
pulida, ennegrecían, se jubilaban del carnaval bajo la luna,
masticados por la podredumbre. Y en la cocina ahumada, tenebrosa,
donde el fuego nunca dormía, la pequeña sombra apenas
más clara que su propia sombra iba y venía, de un lado
a otro; crecía como pidiendo perdón al tiempo, recogiendo,
de los días desvanecidos como sueños, un poco menos
de su desnudez de madera pulida, un poco de cabello sobre los ojos,
un poco más de redondez en las mejillas de lustrado lapacho.
---------
Tres
destellos blancos -dos los ojos, uno la boca- la acompañaban
en su humildad y se abrían temerosamente sobre su oscura ansiedad
de sobrevivir. La vieja cocinera era la única que le hablaba,
pero hablaba muy poco; entre ella y la criatura que aprendía
apenas a deslizarse, como de prestado, en aquel mundo incomprensible,
sólo existía el puente de unas palabras, siempre las
mismas, siempre repetidas. Los peones a veces le decían algo,
que Sisé no acababa de entender si era para ella o era entre
ellos de ella, y terminaban riendo: sus risas la asustaban.
---------
Un
día la cocinera le puso en la mano el mate de labrada plata
maciza; con una mano en su espalda y llevando la otra la pava hirviente,
la empujó hacia el corredor, donde la señora echada
en la mecedora balanceaba su mugrienta zapatilla de cuero a ras del
suelo. Le puso bajo las sentaderas un banquito apenas más alto
que el misal de la señora, y le dijo:
---------
-Ahora
serví el mate a la patrona.
---------
Fue
el comienzo de un aprendizaje en el cual el líquido del plateado
porongo se juntó muchas veces sobre su rostro con las lágrimas;
pero mucho más caliente que ellas, ah, mucho más caliente.
---------
Sisé
fue creciendo. La tez color miel de abeja oscura, la piel pulida como
los muebles de jacarandá de la sala, las pupilas grandes como
dos lunas negras, los labios morados, como cortados en la flor un
poco obscena del bananero. Ya llegaba a la cintura de la cocinera,
cuando ésta se acostó, una noche, y no se levantó
más; tendida como estaba la pusieron en una larga caja negra
que alguien trajo en carreta de alguna parte -qué ocurrencia,
meter la gente en cajones- la cargaron en la misma carreta y se la
llevaron. ---------
Dónde,
nadie lo dijo, o si lo dijeron ella no lo entendió. Abandonada
por horas en la cocina, Sisé rompió de pronto en un
largo alarido, de bestia salvaje; y luego otro, y otro. Un perro,
allá en el patio, se sintió solidario, y aulló.
El patrón gritó algo desde adentro con su voz vozarrón
de viento en el monte; un peón se sacó el cinto y le
dio dos cintarazos a Sisé y otros dos al perro.
---------
Vino
la cocinera nueva, una mujer flaca, bigotuda, impaciente, que gritaba
a Sisé y la sacudía a cada paso como si sacudiera el
trapo de cocina. Fue entonces cuando Sisé dio en huir. Tres
veces huyó. Las tres veces la encontraron a poco buscar, porque
el término de su fuga era siempre el mismo: la horqueta de
algún árbol en la isla próxima. La descubrían
los perros latiendo con rabioso anhelo al pie del árbol; los
peones no sabían verla entre el ramaje, porque era oscura como
él. Los perros la conocían, la dejaban circular por
la estancia siguiéndola sólo con el leve giro de sus
ojos perezosos; pero en cuanto escapaba habría bastado una
sola palabra de uno cualquiera de los peones para que la destrozaran
sin demora. Cada vez Sisé llevó una tremenda paliza
que dejó moteada de manchas rosáceas su piel de lapacho.
Por fin cejó. No huyó más. Pero siguió
escondiéndose por los rincones inhallable cuanto más
se la llamaba, y seguía creciendo y recibiendo palizas. Un
buen día la cocinera aquella la miró de reojo, hizo
una mueca, y dijo:
---------
-Es
una indecencia que vaya así, pues. Ya demasiado se ve lo que
crece.
---------
Y
le echó entre los brazos un vestido viejo suyo, que Sisé
se ató a la cintura con una piolita encamada que encontró
entre las basuras del patio. Ya los senos punzaban la tela, y la cocinera
le cortaba el cerquillo sobre la frente. Los peones la miraban cada
vez más incomprensible y temerosamente. Aquel año, después
de mucha lluvia y frío el viejo Luzarte desapareció
del patio: tosió mucho en su pieza unos días, y luego
se lo llevaron envuelto en una frazada en la carreta. Y fue para Sisé
como si se hubiese apagado el fuego de la cocina en una tarde de invierno.
---------
Unos
pocos meses más tarde una noche de luna llena, en que los perros
ladraban mucho, la patrona tuvo un ataque, y se quedó acostada;
pero a ella no la metieron en una caja no se la llevaron en carreta.
Quedó en la cama, entre colchas de colores, y desde la cama
gritaba con la misma voz del loro huérfano, y daba órdenes
y hacía correr a la gente, y todo el tiempo Sisé estaba
metiendo y sacando de la pieza jarras de agua, pocillos de tés
de yuyos y bacinillas. Pero la señora ya no tomó más
mate ni balanceó la zapatilla colgada del dedo gordo del pie,
en el corredor. Ni volvió a pegar a Sisé. Le pegaban
otros por orden suya. Con el talero. Menos la cocinera, que le pegaba
con una ramita de typychá jhú, para que recordase.
---------
Fue
al terminar esa misma primavera un día lluvioso, pero no de
noche sino de siesta, cuando el patrón llamó a Sisé
a su pieza, cerró la puerta, la tomó en vilo del brazo,
la echó en la cama y desplomó sobre ella sus ochenta
kilos de musculatura recia y de hueso pesado. Sisé creyó
que el patrón la iba a matar: desorbitó los ojos, quiso
sin duda gritar; pero el hombre le apretó la boca con su mano
enorme como la paleta de blandear los bifes -india de mierda, callate-
y la mantuvo muda a la fuerza durante mucho rato. Cuando la echó
del cuarto, quedándose él boca arriba con el aire del
que ha comido demasiado, Sisé se limpió con el borde
del vestido. No se le movía un músculo del rostro, pero
un agua lustrosa le corría mejillas abajo. La cocinera que
vio antes que nadie el vestido manchado, rezongó ásperamente
algo, pero no le pegó esta vez. Le pasó por las mejillas
su delantal de dudosa limpieza, le dio otro vestido y quemó
aquél en el fogón de la cocina.
---------
Se
convirtió en una costumbre del patrón. Costumbre espaciada,
porque sus sesenta y pico de años no le permitían ser
muy frecuente en sus entusiasmos. Los peones estaban ciertamente al
tanto de lo que ocurría. Era lo que tenía que suceder,
y sólo esperaban que llegase el momento inevitable en que el
viejo se cansara de Sisé y la dejara tácitamente a su
disposición.
---------
Pero
antes de que esto sucediera llegaron ese verano a la estancia los
hijos menores del patrón, Nando y Toncho y su nieto Rucho.
Veinticuatro, veintidós, diez años. La estancia se llenó
de galopes, de polvaredas gratuitas, de gritos en desarmonía
con el paisaje. La casa crepitó de carcajadas a deshora, de
ruidos incongruentes. La postrada patrona pareció cobrar ánimos;
Sisé no terminaba nunca de cebar mates, y en la cocina flotaba
perennemente el olor del asado.
---------
Los
pelirrojos Nando y Toncho desparramando en derredor sus miradas de
halcones jóvenes, se dieron al punto cuenta de que Sisé
era cosa del viejo. Durante quince días apretaron los dientes.
Sólo durante quince días. Una tarde agobiante de febrero,
Nando siguió a Sisé al bananal donde tiraba la basura
y se le echó encima. Siguió haciéndolo siempre
que se le ofrecía una oportunidad. Toncho al principio se reconcomía
sin atreverse; pero terminó siguiendo los pasos del hermano,
y aprovechándose de Sisé cuando el hermano levantaba
el campo. Cómo, no lo supieron; pero el viejo se enteró.
Sé sacó el cinto ancho como la palma de la mano, y Nando
y Toncho con todos sus estudios universitarios, llevaron el torso
a rayas por una semana. Pero aquellos azotes fueron a modo de pago
y rescate. Porque el viejo no volvió a tocar a Sisé.
Nando y Toncho quedaron dueños absolutos de ella. Los peones
asistían a las peripecias con amarilla sonrisa. Muchas veces
cobró Sisé porque se la llamaba y no acudía;
estaba debajo de alguno de los muchachos allá en el bananal.
---------
Rucho,
morenito y pálido, apenas un poco más alto que Sisé,
vagaba inquieto rehuyendo a sus tíos. Miraba a Sisé
disimuladamente volviendo la cabeza cuando ella por casualidad lo
miraba. Una vez se acercó a ella y le mostró una colección
de tapas de cajas de cerillas, con caras de actrices. Sisé
le mostró su cajita de café cuyos porotos hizo sonar.
Rucho abrió la lata y sustituyó los porotos por unas
municiones, con lo cual la lata sonó mucho, sí, mucho
mejor. Cuando Rucho y Sisé se separaron, un peón, sonriendo
suciamente dijo algo a Rucho. Rucho se puso colorado hasta las cejas,
no contestó. Siguió sonriendo a Sisé cuando la
encontraba. Y al hacerlo le parecía que él sonreía
con todos los dientes de Sisé.
---------
Pasó
el verano. En mayo se fueron Nando y Toncho y también Rucho.
Pero fue al llegar los fríos de agosto cuando la cocinera una
mañana rezongó mirando a Sisé.
---------
-Jesú,
che Dió. Esta no parece casa de cristiano.
---------
Pero
lo rezongó bien bajo por si acaso. Echó a los pies de
Sisé unos trapos:
---------
-Ponete
esa pollera. No podés andar así.
---------
Sisé
endosó la pollera, ancha y largona, y disimuló su vientre
engrosado. No supo porqué pero le agradó verse así,
flotando dentro del género. Los peones le decían cosas
y se reían, ella no les entendía pero se asustaba. Tenía
frío: pero nadie parecía preocuparse por ello. Seguía
trabajando como siempre, aunque aquella hinchazón incomprensible
delante de sí la molestaba cada vez más. El patrón
parecía no verla. Había dejado de cebar el mate a la
señora, y le habían prohibido entrar en el cuarto de
ésta, después que la patrona, mirándola, había
entrado en una cólera terrible, había hecho llamar al
señor y habían gritado los dos mucho rato, espantosamente.
Los peones la miraban y hablaban entre ellos. Una siesta:
---------
-
¿Te animá?...
---------
-¿No
te animá?...
---------
Sisé
volvió a cobrar por no acudir a tiempo a los llamados.
---------
Sisé
desapareció aquella mañana. Pero aunque se dieron cuenta
muy pronto, nadie se preocupó en el primer instante de hacerla
seguir con los perros. De todos modos, pensaban, no podría
ir muy lejos. Todo el mundo estaba ocupado en la estancia. Había
llegado el día anterior la señora Fausta. La mamá
de Rucho. Al día siguiente llegaría el marido, el doctor.
Habían enviado un árbol de Navidad y todos estaban encantados
arreglando las cosas para la fiesta. Habían matado chanchos,
ovejas, gallinas, patos. Era Navidad, y como la patrona estaba impedida
en cama la familia quería hacerle la fiesta lo más alegre
posible. La señora Fausta había traído un Nacimiento
con un niño Jesús como nunca se había visto;
con un vestido todo bordado y dorado.
---------
Pero
a la mañana siguiente sí salieron en persecución
de Sisé.
Al principio los peones quisieron seguir el camino del monte. Pero
los perros se resistían. Se resolvieron por fin a seguirlos.
La perrada no tuvo que ir lejos. Se internó en el maizal cercano
a la casa. Y a las tres cuadras escasas, en medio del plantío,
en un hoyo cubierto de hojas de maíz, estaba Sisé de
espaldas, inmóvil y desnuda. Entre sus piernas había
algo envuelto en el vestido que se había quitado, lleno de
oscuras manchas. Los perros latían presos de una angustia distinta
a la de otras veces, una angustia casi lastimera. No atacaban; gemían.
Los peones se miraron unos a otros. Uno se inclinó, alzó
el bultito, lo descubrió. Estaba frío; tan frío
como la madre. Era un varoncito de tez mucho más clara que
Sisé y pelambre rojiza.
Los peones dejaron otra vez el bulto en el regazo de la muerta. Uno
de ellos se inclinó a su vez para recoger algo casi oculto
bajo el cuello de Sisé. Era una latita de café herrumbrada
que al removerla dejó tintinear dentro algo metálico.
La hizo sonar un poco: luego la tiró por encima del hombro,
entre los maíces.
... Caminaban los peones en fila india, precedidos por los perros.
Allá lejos en el aire de la mañana se oyó un
sonido flébil y gozoso. Era día de Navidad. La campana
de la capilla lejana anunciaba la venida del Niño Dios.
1953

El canasto de Serapio
---------
Llegaban
caminando, en rotosa fila india; avivando el cansado paso al divisar
de lejos el mangrullo destacándose sobre el cielo azul frío
de ese día de invierno. Al frente el viejo Paí Conché
machete en mano. Tras él las seis mujeres. La más vieja,
Ña Sotera, la primera, llevando, a medias con Lucía
el sagrado bulto: la imagen de San Onofre. Inmediatamente después,
Engracia, con su enorme canasto sobre la cabeza. Las otras -Librada,
Lucía, Benigna, Catalina- luego, cargando cada una sobre la
cabeza o al brazo sus pobres pertenencias salvadas del largo calvario.
Por delante del grupo o detrás de él, a capricho, Luí,
el mitaí, que, flaco y ojeroso, aún tenía ánimos
para correr. Varias cuadras atrás, invisibles, avanzaban también,
en la bruma del atardecer, la vieja mula con Don Luciano a cuestas
y Marta su criada y mujer, a pie.
---------
El
mangrullo ahora había desaparecido, tras los árboles,
a la vista del grupo, conforme éste avanzaba. Pero la capilla
estaba allí. Les esperaba. Y así se mostró de
pronto al dejar el grupo atrás la arboleda y penetrar en el
calvero de la plaza. Paí Conché se quitó el sombrero.
Las mujeres -también Engracia, aplastada por el peso del canasto-
se arrodillaron. Su rezo fue casi un alarido:
---------
-Gracias,
Señor, por tu misericordia. ¡Gracias San Onofre! Has
permitido que estemos otra vez aquí.
---------
Ña
Sotera no quería esperar para devolver el Santo -su Santo:
era suyo- a la capilla, aunque ésta se veía sin puertas,
y sus pocos bancos astillados. Pero tuvo que renunciar a su deseo.
Había que limpiar y reacondicionar la capilla, para que volviera
a ser "decente".
.............................................................................................................................................
---------
Las
casas, sordas y mudas, color de los huesos sucios de tierra, cobran
vida. Las mujeres entran y salen buscando entre esas paredes para
siempre quizás ya sin su antiguo dueño, la que mejor
les acomoda: alguna quiere quedarse en la que era suya pero elige
otra para estar cerca de sus compañeras. Reunen los pocos muebles
desvencijados. Rebuscan en sus bártulos tratando de encontrar
algo que comer. El mitaí recorre los dispersos naranjos en
busca de fruta. Paí Conché echado sobre el pasto al
sol, con el sombrero sobre la cara, duerme.
---------
En
una de las casas menos destruidas -una pieza grande cuya puerta ha
resistido a los años de abandono- Engracia, después
de barrer meticulosa con la improvisada escoba de ramas, ha colocado
en un rincón el enorme canasto que trajo sobre la cabeza leguas
y leguas, días y noches, y en el cual duerme su hijo. Serapio
el mutilado. Serapio, al cual le faltan las dos piernas.
.............................................................................................................................................
---------
Serapio
Rojas era el único hijo de Engracia Rojas, resultado del encuentro
de ésta con un arribeño, quizá no muy lindo ni
guapo, pero audaz y maravilloso guitarrero; no muy trabajador de día
pero activísimo de noche, hasta el punto de ser recordado como
viril campeón en los pueblos que había visitado. El
idilio duró muy poco. Lo que se precisó para que el
Romeo se diera cuenta de que su éxito con las muchachas de
la compañía iba a ser pronto inevitablemente publicitado.
Y acometido de repentina modestia, desapareció rumbo a otros
pagos.
---------
Engracia
trasegó con resignada melancolía los meses que faltaban
para la llegada de su vástago, sin otro trabajo que pasar por
alto las borrosas protestas de su vieja abuela paralítica a
la cual mantenía haciendo chipa. Cuando llegó su criatura,
sana y robusta al parecer, se sintió contenta de no compartirlo
con nadie, ni aun con la abuela, porque ésta eligió
para ausentarse del todo esos mismos días. Crió a Serapio
consentido y mimado conforme al uso de las madres de su condición
y su tiempo. Y Serapio creció; y aunque no se podía
decir que fuese un Adonis, seguía por lo menos robusto y sano.
Trajo no obstante al nacer un defecto de dificil corrección
y que le dificultaba bastante su manejo en la vida: era sordomudo.
No pudo pues aprender guitarra como el padre (como era quizá
el secreto sueño de Engracia) por su sordera; pero ser mudo
no fue óbice a que tuviera éxito con las mujeres, pues
a falta de palabra desarrolló una mímica específica
muy exitosa, aparte otras facultades al parecer muy convincentes;
heredadas del padre que no conoció.
---------
Engracia
se veía muchas veces negra para satisfacer los caprichos del
hijo -camisa nueva, pantalón bien planchado, platita para los
sábados-. Pero lo hacía con placer. No tenía
otra ilusión que el hijo. Para ella era como si se hubiesen
acabado los hombres. ---------
Y
así no quería nunca ver a Serapio mucho rato lejos de
ella. Que se enamorara cuanto quisiera, y que embromase a la que se
dejara embromar, no le importaba. Hasta es posible que hallase un
cierto placer secreto cuando se enteraba de alguna hazaña del
hijo. Pero que no le viese con síntomas de marcha hacia el
casorio, o sucedáneo de éste, porque se ponía
frenética.
---------
Al
comenzar la guerra, Serapio, con veinte años cumplidos, fue
de los primeros que salieron de San Onofre como de otros pueblos,
en grupos reunidos y encaminados por las autoridades para instrucción
idónea al Campamento de Cerro León, y de allí
al frente. A Engracia no se le ocurrió preguntar a la autoridad
si los sordo-mudos también tenían que ir a la guerra;
y las autoridades no parecían haberlo tomado absolutamente
en cuenta, pensando quizá que un fusil o un machete no se manejan
con la oreja ni con la lengua, sino con las manos.
---------
Engracia
lo vio partir, como otras madres, vendándose el alma con la
radiante convicción de que su hijo iba a cumplir un deber que
no podía menos que reportar grandes satisfacciones a todos.
Y siguió trabajando conforme a consignas acogidas con entusiasmo,
para enviar vituallas al ejército. Vendas, o calzoncillos o
camisas de poyvy, o ponchos, o fruta, o chipa, o mandioca. Cada vez
que efectuaba una entrega, Engracia se sentía feliz con la
idea de que al mandarlas estaba contribuyendo también al bienestar
de Serapio.
---------
Pero
llegó el aciago momento en que no pudieron seguir trabajando
en sus capueras; vino la orden de seguir al ejército en retirada,
no sabían hacia dónde ni por cuánto tiempo. Y
allá fueron: aunque ni aun arrancadas de su querido pegujal
se resignaban a estar inactivas; y en cuanto la permanencia en el
campamento les daba lugar a ello, se ponían a sembrar, hilar,
tejer. Y cuando había combates no entendían sino dos
palabras: victoria y derrota; y con una u otra, muertos y heridos.
Y obraban en consecuencia.
Durante cuatro años Engracia supo a menudo de su hijo, gracias
a que su condición de sordo-mudo lo hacía más
fácilmente localizable. Dios y la Virgen de Caacupé
lo conservaban vivo; y parecía muy popular.
---------
Fue
en Piribebuy donde Engracia recuperó a su hijo, aunque no como
pudo desearlo. Al empezar la batalla Serapio estaba vivo, aunque más
flaco; había aprendido a gritar más alto y fuerte. Pero
al cuarto día, en la acción final, Serapio, si volvió
de la trinchera, no lo hizo por su pie. Una granada le había
destrozado las piernas, rodillas inclusive. Nunca supo Engracia cómo
se dio con él y lo recogieron. Lo daban por muerto; pero un
doctor inglés -nunca pudo repetir su nombre- aun dando poco
por la vida de Serapio, probó a salvarlo cortándole
las machucadas extremidades. Sin anestesia: por suerte estaba desmayado.
Lo encomendó a Dios, porque realmente nada más se podía
hacer: ni siquiera vendas había. Engracia rasgó lo que
restaba de sus en otro tiempo crujientes enaguas y luego tejió
rústicas vendas de roído algodón recogido en
un campo abandonado.
---------
Pero
el enemigo apretaba. La retirada debía seguir. Engracia, desesperada
se encomendó a la Virgen de Caacupé. Y se disponía
a cargar a su hijo a cuestas y llevarlo en sus brazos hasta donde
pudiera -pesaba poquísimo, reducido a huesos en su restante
humanidad; pero siempre mucho para carga de una mujer desfalleciente-.
Fue cuando la Virgen de Caacupé le puso al paso aquel enorme
canasto. Habría contenido ropas de gente rica, quizá
de la Lynch. Caído de una carreta, alguien había recogido
el contenido, sea el que fuere; pero había abandonado el canasto.
Engracia recostó en él el cuerpo mutilado de su hijo
y se lo acomodó sobre la cabeza como supo. Ni siquiera tenía
con qué hacerse un apyteraó. Y emprendió camino,
seguida por varias mujeres, dos o tres viejos tembleques y unas cuantas
criaturas. Cuántos días, no supo. Sólo recordaba
que en el camino alimentaba a su hijo con maíz cuyos granos
ella mascaba previamente porque el muchacho estaba demasiado débil
para masticarlos. Pero Serapio sobrevivió. Los muñones
cicatrizaron. Lógicamente, sin embargo, le sería ya
imposible en su vida caminar por sus medios.
---------
Al
no conseguir un lugar para Serapio en alguna carreta que alcanzaba
al grupo o que lo sobrepasaba -todas iban desbordando- Engracia tuvo
que continuar llevando el canasto en la cabeza. Hasta el final. Pero
entretanto, en el largo camino, y fatigados hasta la muerte, incapaces
algunos de dar un paso más, sorbidas las fuerzas por el hambre
y la fatiga, Engracia y su grupo, aumentado, fueron alcanzados por
los brasileños.
---------
El
mísero grupo esperaba ser masacrado; pero no fue así.
Los brasileños les dieron de comer y los hicieron descansar
aunque no dejaron de lanzar algunas pullas sobre lo que significaba
que el Mariscal les hubiese estado matando de hambre y que ellos,
los brasileños, fuesen los que les dieran de comer. Libres,
pocos días después, para seguir camino, Engracia, junto
con cinco mujeres de su mismo pueblo, con el viejo Paí Conché
y un adolescente huérfano, pudieron volver atrás para
tomar el desvío que en fatigosas jornadas las llevasen hasta
las orillas del Ypoá.
---------
En
el camino se les había sumado don Luciano, el viejo ricacho
usurero que había sobrevivido sin mucha penuria, parecía,
aunque nadie supo cómo; y a su sirvienta y mujer, Marta, que
no pocos desagrados les habían traído en el camino con
su terquedad y abuso, queriendo disponer jornadas y menesteres de
viaje a su gusto. Don Luciano, no se supo cómo, disponía
de una mula vieja y flaca, pero que aún le ahorraba a él
caminar; jamás ofreció -ni lo esperó nadie- la
cabalgadura para llevar el canasto por un rato siquiera y desentumecer
él las piernas caminando.
---------
La
guerra había terminado ya hacía meses cuando por fin
alcanzaron su pueblo. Pero no sintieron, carne y alma, que ella había
terminado, hasta el instante en que vieron de nuevo el campanario
de su iglesia.
* * *
---------
Durante
los primeros meses no pudieron las seis mujeres, con Paí Conché
y con el adolescente Luí -con el viejo usurero y con su mujer
no había que contar- pensar en otra cosa que en prender de
nuevo raíz en el terrón de la antigua vida. En adecentar
sin tener con qué la capilla lo primero (aunque se resignaron
a verla sin puertas hasta que el Señor y el mismo San Onofre
dispusieran) las viviendas. En cavar o algo parecido -con el machete
de Paí Conché, una pala mellada y varios palos aguzados-
un par de hectáreas, en las que, recogiendo, en los restos
de las antiguas chacras, semillas menesterosas, sembraron un poco
de maíz, de algodón, de poroto. Los plantíos
de mandioca abandonados aún fueron, aunque leñosas y
sin gusto las raíces, provisión bien recibida; plantaron
los liños nuevos que fue posible. Las mujeres se turnaban para
acompañar a Paí Conché en la pesca y para preparar
la comida en común en los primeros tiempos y aún después.
---------
Pero
cuando la dolorosamente gustosa y maravillada fiebre del regreso hubo
cedido un poco, a los pocos meses, las mujeres empezaron a sentir
extrañas añoranzas e imprecisas melancolías.
A sentir que las tardes caían agobiantes de dulzor y las noches
parecían llenarse de indefinibles pulsaciones de vida. Las
estrellas allá arriba guiñaban picando como sal implacablemente
los ojos y su titilar llovía en el corazón no sabían
qué misterioso penetrante desasosiego. Ña Sotera era
ya vieja. Engracia aunque tan joven como alguna de las otras no sentía
ese desasosiego, sino bajo la forma de una constante súplica
sin palabras por el hijo en el canasto. Pero Lucia, Catalina, Benigna
y sobre todo Librada, que eran tan jóvenes como Engracia o
más, lo sentían en la raíz de la entraña.
Sin saber cómo se volvieron irritables e imprevisibles, mostrándose
a ratos encarnizadas en el trabajo y otras gritando díscolas
que necesitaban descanso.
---------
-Para
quién picó que vamo seguir trabajando.
---------
Se
produjeron discusiones por motivos fútiles: algo que antes
jamás había ocurrido. Se le encontraron defectos antes
desconocidos a Paí Conché y la despectiva palabra viejo
se oía con demasiada frecuencia. El adolescente Luis participaba
también de las consecuencias de esta mala disposición
de ánimo.
---------
-Muchachito
inservible.
---------
-Mitaí
tepotí.
---------
Por
otra parte, Serapio, nunca fácil de tratar, se mostraba de
más en más insoportable. Mimado por la madre, que renunciaba
en él a todo alimento y casual provista, engordaba a la par
que su madre enflaquecía, y la vital superabundancia a la cual
parecían haber puesto un paréntesis sus lesiones, la
operación y la larga convalescencia, se manifestaban de nuevo
en lastimosa forma. ---------
Costaba
retenerlo en el canasto; si no se le ataba con un cinturón
se volcaba del canasto y se arrastraba por tierra.
---------
La
situación duró, con altibajos, algún tiempo.
Y sucedió lo que sucedió.
Nadie supo cómo, pero sucedió. No necesitaron las mujeres
seguramente conversar para ello, ni tampoco confidenciar ni ponerse
de acuerdo. Por allí anduvo maniobrando un duende que con misteriosa
pero unánime brújula las llevó a todas las cuatro
a la misma conclusión y decisión. Y se manejaron, justo
es decirlo, con una discreción exquisita. Catalina, la más
viva, fue la primera en abordar el asunto. Engracia por entonces estaba
muy desmejorada; tenía fiebre y tosía mucho; y tras
cuidar todo el tiempo al hijo, velarlo de noche le resultaba muy fatigoso.
Caída en su yacija en el suelo, no podía ya atender
a Serapio al alocado ritmo gritón de éste, y el mutilado
se mostraba insoportable, gritando a más no poder a toda hora
y echando mano a las pantorrillas de las mujeres en cuanto rozaban
el canasto. Catalina se ofreció gentilmente a ayudar a Engracia
dándole descanso: para ello se encargaría del cuidado
del mutilado: lo llevaría a su casa dos o tres noches a la
semana. Engracia volando de fiebre dijo que estaba bien; que lo llevase.
Y así lo hizo Catalina. A los dos días Benigna y Lucía
hicieron a la postrada Engracia el mismo ofrecimiento; cuidarían
a Serapio un día cada una. Vino Librada después, con
la misma oferta. Y la caritativa prestación de servicios funcionó.
Con una regularidad maravillosa y sin fallas, cada mañana la
mujer que había cuidado el día y la noche anterior a
Serapio, llevaba a éste a la casa de la siguiente, que a su
vez hacía lo mismo; y así sucesivamente. Engracia se
recuperó algo, a las pocas semanas; pero no se habló
de cambiar el régimen: sólo Ña Sotera se fue
a vivir con ella. Engracia visitaba a su hijo todos los días
hacia mediodía llevando siempre algo de comer, con el pretexto
de llenar algún capricho de Serapio; en realidad para que éste
no gravase la escasa despensa de cada una. Serapio no parecía
necesitar mucho a su madre.
Pero si ni las mujeres ni Engracia tampoco hablaron jamás del
reparto de este quehacer samaritano no por eso el tácito convenio
pudo permanecer oculto o mantenido dentro de los límites parvos
de San Onofre. Imposible decir cómo trascendió y circuló
más tarde por muchos lugares hasta convertirse en chiste picante
en el que quiso cuajar el drama de aquella época arrasada de
hombres.
---------
A
Serapio se le veía ahora como rejuvenecido, animado, casi alegre,
con una alegría que le barnizaba los ojos y le hacía
descubrir en la recuperada sonrisa su deteriorada dentadura. No gritaba
ya, dormía mejor, de día al menos; comía como
nunca. Las mujeres por su parte parecían ahora más dispuestas
para el trabajo, más animadas; y se notaba en ellas una evidente
apacible aceptación de los inevitables desagrados de su vida.
Ya no increpaban a Paí Conché ni al mitaí. También
en Engracia se manifestaron ciertos cambios. Contra lo que se pudo
presumir, se la vio más delgada, más demacrada y fatigada
y en su cabello negrísimo aparecieron canas y en su mirada
la velatura de una especie de impuesta resignación. Sin embargo,
en el fondo se sentía satisfecha porque su hijo estaba ahora
amparado por la solicitud de estas mujeres y vagamente acariciaba
la esperanza de que a través de alguna de ellas pudiera ver
realizadas las esperanzas que un día puso en Serapio.
---------
No
fue defraudada. Con intervalos diversos, Librada tuvo una hija. Benigna
y Catalina sendos varones. Lucía mellizas. No hubo nadie a
quien la cosa chocase. Si acaso, el viejo usurero. Ni siquiera Marta,
su mujer, a quien el viejo, avaro en todo, decían las mujeres,
no había dado un hijo. Nadie abrió la boca. Ña
Sotera no alzó ni una vez los ojos hacia Engracia buscando
en esa mirada permiso para confidencia o comentario. La mirada de
Engracia estaba siempre lejos del alcance de las otras. El único
que llegó a rezongar muy bajito alguna protesta e insinuación
dirigidas al mundo en general y a nadie en particular, fue Paí
Conché. Pero cuando en única ocasión se permitió
dirigir unas palabras un poco fuertes a las mujeres llamándolas
perras, aunque sin especificar la razón del epíteto,
las mujeres reaccionaron en forma tan violenta, refiriéndose
a la escasa eficacia colaboradora del viejo en cualquier menester,
que Paí Conché se hundió el sombrero hasta la
nariz y no volvió a hablar sin comunicárselo entre sí,
todas las mujeres reaccionaron íntimamente en la misma forma:
envidia que tenía el viejo. En cuanto a Luí, miraba
cuanto podía, se le encendían los pómulos y ya
le llenaba un vello el espacio baldío entre nariz y labio;
pero no decía nada.
---------
El
diáfano secreto se mantuvo, pues aun cuando las criaturas eran
ya seis y luego llegaron a nueve. Para entonces Luí había
cumplido dieciseis y se hacía cada día más útil.
Librada y él desaparecían, dicen, simultáneamente,
en las siestas. Pero a nadie importaba mucho eso. No había
por entonces quién sufriera celos. Paí Conché
perdía a ojos vistas su interés y Serapio veía
el suyo siempre atendido. Luego el pueblo empezó a crecer,
poco; poco es algo. Dos parejas campesinas, llenos de cicatrices ellos,
veteranos; con sus mujeres. Un joven que sabía leer y escribir
y contar y quería ser maestro pero no halló nadie a
quien enseñar ni tampoco lo suficiente que aprender, y se fue
pronto. Llegó luego un brasileño simpático y
dicharachero que puso un bolichito. Venía solo; y pensando,
como el Señor, que no está bien que Adán viva
solo, cortejó a Librada. Y ésta, que no era tonta, abandonó
a Luí sin tambor ni campana y pasó con su hija al hogar
del paulista. Luí no perdió tiempo. Cortejó con
éxito a Benigna, que sólo le doblaba la edad.
---------
El
brasilero comerciante había hecho venir a un pariente pobre
que realizaba trabajos secundarios en Piribebuy, para ayudarle en
el bolichito. Era un hombre de edad mediana, terriblemente feo pero
servicial. Simpatizó con Engracia -la única persona
en el pueblo que no lo trataba como a un perro- y desinteresadamente
se ofreció a hacer algo para facilitar la vida al mutilado.
Serapio se pasó casi una semana fuera del canasto, convirtiéndose
en pesadilla para la escuálida Engracia, pues no había
forma de retenerlo sobre un pirí y disfrutaba desplazándose
de un lado a otro de la pieza y hasta afuera en la calle, rodando
con la ayuda de los brazos, llenándose de tierra, de hojas
secas y otros materiales menos líricos. Afortunadamente, Marcelino,
el brasilero, no tardó más que esa semana en realizar
su idea: reforzó el fondo del canasto, le acopló cuatro
ruedas de madera, que si no eran la matemática del círculo
se le aproximaban tolerablemente, y acolchó el canasto con
loneta y algodón de desecho. ¡Ah! y una manivela rudimentaria
pero que funcionaba lo bastante para manejarlo, conducirlo y frenarlo.
---------
Serapio
estrenó este carrito un Sábado Santo. Fue un delirio.
Se pasó el día maniobrando con el carrito, dando vueltas
en él por la plaza, entrando en la capilla, haciendo carreras
en ella hasta que se atascó entre dos tablones y hubo que sacarlo
antes que le diese un patatús de rabia.
---------
En
sucesivas jornadas de alborozado rally Serapio descubrió los
domicilios de Lucía, Catalina y Benigna y se introducía
en ellos gesticulando y llamando con gritos ahogados que le encendían
el rostro de un subido y brilloso carmesí. A Catalina, que
estaba en cama, enferma, la sacó de ella tirándole de
un brazo, y la arrastró dos metros. Las mujeres ahora cerraban
sus puertas mientras maldecían en guaraní puro o mezclado
al brasilero. La gente reía. Ya todos sin que nadie hubiese
dicho nada sabían el secreto del mutilado y del crecimiento
infantil de la población: pero el cuento sólo empezaría
a pertenecer al acervo común años más tarde.
*
* *
---------
La
vida de Serapio ahora se convirtió en una desesperada persecución
del tiempo perdido. No podía comprender el abandono en que
le habían dejado; hasta Benigna, decaída y ocupada todo
el tiempo con sus cuatro hijos, sólo le prestaba desganada
atención; y su hartazgo de años se había convertido
en desesperado ayuno. Su persecución pareció fijarse
en Marta, por la simple razón de que el papel de ésta
al lado del usurero la llevaba a muchos recados fuera de la casa y
ello la hacía toparse con Serapio cuantas veces éste
se hallaba en la plaza. Que era a menudo, pues el mutilado era lo
bastante inteligente para procurar la coincidencia. Perseguía
a Marta frenéticamente. Marta se desesperaba porque, aparte
de que la ponía en escandalosa evidencia, sirvienta como era
no podía variar a capricho el horario de las salidas al boliche,
a la fuente de la plaza o al lavadero en el río. Sin contar
los celos del viejo usurero. Por deprisa que Marta corriese el mutilado
le daba a las ruedas más prisa y la alcanzaba. Marta acudió
a Engracia. Ésta le prometió ayudarla. Pero cuando quiso
retener al mutilado dentro de casa en las horas pico de Marta, Serapio
se irritó terriblemente, gritó hasta quedar ronco; la
sangre se le subió a la cabeza convirtiendo su cara en una
máscara roja, de espanto; la madre temió verlo quedar
frito de un ataque y abrió la puerta.
---------
El
amor del mutilado por Marta se convirtió en comidilla del pueblo,
ahora aumentado con un español y su hijo muchacho, con dos
veteranos jóvenes y dos mujeres, una madre con su hija ya madura.
Serapio acechaba a Marta y saliendo de cualquier parte la perseguía
gesticulante; a veces obsceno, donde quiera iba. Los ya crecidos chicos
que jugaban en la plaza llegaron a hacer un deporte de su participación
en la competencia, azuzando al mutilado mientras Marta, saltándosele
las lágrimas de rabia, corría a refugiarse en cualquier
casa en la cual no podía permanecer mucho porque el viejo usurero,
su amo, la estaría esperando furioso y viperino.
---------
Un
día Marta salió de su domicilio rumbo al lavadero. No
vio al mutilado y creyéndose milagrosamente libre esta vez
de él emprendió lo más rápido posible
su camino al río descendiendo la breve cuesta. Pero Serapio
la había visto y la siguió, gritando frenético.
Marta corría con la esperanza de dejarlo atrás. Serapio
le daba a la manivela cuesta abajo. La manivela ya cansada de manipulaciones
eligió ese momento para romperse. Y sucedió lo que es
fácil de imaginar. El canasto-carrito sin gobierno aceleró
cuesta abajo y al no encontrar en el camino nada que lo detuviera
se zambulló en el río: boca abajo para más. Marta,
a dos varas, vio la zambullida, y corrió pidiendo a gritos
auxilio. Al cabo algunos acudieron; pero ya nada pudieron hacer. Serapio
estaba ahogado. Omanoité.
---------
O
así lo dedujeron, pues el carrito-canasto -y con él
el cuerpo del mutilado siempre sujeto a él por un cinturón-
no fue hallado por los que acudieron al salvamento. El cuerpo apareció
tres días después en un poblado situado unas leguas
más abajo y fueron esos vecinos quienes le dieron cristiana
sepultura. Dicen que la cruz allí plantada hizo luego varios
milagros, y hasta llegó a levantarse una pequeña capilla.
La verdad, según la conocemos, es que realmente el milagro
estaría en que Serapio hiciera milagros.
1969-1980
|


